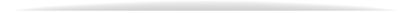
Pedro Quartucci

Audio 1
Audio 2
Pero ocurrió que mis músculos parecían no querer aflojarse. Algún hueso sonó en uno de los entrenamientos y el circo perdió un buen contorsionista. Tenía 3 años cuando mi padre comenzó a hacerme hacer este tipo de ejercicios.
Sin embargo, mi verdadero debut en las tablas se produjo un año antes y como actor cómico. Mis padres me llevaban en las giras del circo y me hacían dormir en la tapa del baúl. Todo anduvo bien hasta que comencé a caminar. Me puse majadero. Molestaba a cada rato y vivía pegado a las faldas de mi madre.
Una noche me dieron un aparato de fotografía, de esos que se llamaban “de cajón”, para que jugara. Posiblemente era un aparato inservible. Mi madre, Jacinta Diana, tenía que hacer un papel importante en el “drama” que subía a escena en la segunda parte de la función del circo. Estaba entre cajas cuando salió, vestida con un traje de gran cola. Yo estaba detrás de ella, la seguí con mi aparato de sacar fotos y le arruiné la escena. Cuanto más me esforzaba por demostrar que la situación era terriblemente trágica, el público más se reía. Por fin advirtieron que yo estaba detrás, así escondido en la gran cola del traje, y me sacaron del escenario. Pero yo ya había logrado mi primer aplauso y grandes carcajadas habían subrayado mi pequeña e inesperada intervención.
Mi debut oficial, en cambio, tuvo lugar luego de que mi padre lograra un señalado éxito como intérprete en el Caín, de García Velloso, representada en el circo donde trabajaba. A raíz de esta interpretación, Pablo Podestá lo contrató. Acababa de independizarse de sus hermanos Pepe y Jerónimo, y decidió formar compañía. Lo llamó a mi padre, como dije, pero este también se llevó a mi madre, y mi madre, como es lógico suponer, me llevó a mí. A los 4 años, durante una gira en Córdoba, debuté en un sainete musical. Actuábamos en el Teatro Argentino, sala ya desaparecida, construida de chapas, que estaba en la Avenida Olmos, que no sé cómo se llamaría en aquellos tiempos. La pieza se llamaba Música Criolla, y yo salía disfrazado de compadrito y bailaba un tango. El sainete también incluía una murga cuyo director era el famoso Juan Mangiante, muy bien actor. También participaba de la murga con un traje que me sobraba por todos los costados y con unos enormes bigotes pintados con betún.
En ese tiempo era lindo y muy rubio, aunque hoy no se crea. Pero tengo fotografías que así lo testimonian.
Mi gran oportunidad llegó cuando Olinda Bozán dejó de hacer papeles de pibe, sobre todo el que más fama le dio: en Los muertos, de Florencio Sánchez, Olinda había crecido, se había vuelto una mujer de un día para el otro y no podía seguir haciendo ese papel. Y yo lo heredé.
Pablo Podestá me quería como si fuera su hijo y me permitía hacer lo que yo quería. Así puedo decir que, por mal criado, he arruinado una cantidad de piezas en las cuales intervine. Muchas escenas serias las transformé en cómicas, escudándome en esa libertad que Pablo (el tío Pablo, como le decía) me otorgaba.
Me encantaba vestirme de gaucho y era un malabarista consumado. A medida que crecía, con el tiempo fui cambiando de papeles, Pero mientras fui chico me anunciaban en los carteles junto a Pablo Podestá como “el niño precoz Pedrito Quartucci”. Si tengo alguna deficiencia ahora es perdonable, porque todo niño precoz, cuando es grande, se transforma en una calamidad.
A Pablo Podestá lo llamaban “El Urso”. No era muy alto. Era más bajo de lo que yo ahora, pero tenía una fortaleza excepcional. Había sido acróbata en el circo, por eso su musculatura era algo impresionante. Su simpatía era desbordante a pesar de su voz terriblemente gruesa.
Músico sin saber música, creaba y componía constantemente. En escena tenía un sentido de las pausas como pocos actores. Sabía darles el tiempo justo, ni un segundo más ni un segundo menos. Todo en él era pura intuición. No era un hombre culto. Escribía con mala letra y hasta con errores de ortografía. Pero de pronto, como en Con las alas rotas, donde tenía que hacer un abogado de gran linaje, llevaba el frac como si toda la vida lo hubiera usado en los grandes salones de la alta sociedad. De esa caracterización pasaba al salvaje de La montaña de las brujas, de Sánchez Gardel, donde era un verdadero salvaje. Fue uno de los grandes, de los constructores del teatro rioplatense, como lo fueron Florencio Parravicini y Guillermo Bataglia –el tío del Bataglia que todos conocemos ahora−, como fue Orfilia Rico. Esos gigantes, por un extraño fenómeno, aparecieron cuando el teatro nacional estaba en sus comienzos, como si la vida necesitara de estas fuerzas para que creciera nuestra escena. Con su intuición, porque todos eran intuitivos, sabían mucho, podían mucho y hacían mucho.
El fenómeno de la intuición siempre me ha preocupado. Pablo Podestá hacía el protagonista de Muerte Civil. Como se sabe, en este melodrama el protagonista toma estricnina y muere envenenado en escena. Los médicos que venían a verlo se quedaban impresionados y le decían:
─ Pero, Pablo, usted tiene que haber estudiado los efectos de la estricnina en un envenenado para hacer la escena final con tanta perfección clínica. O tiene que haber visto algún suicida.
Él sonreía. No. Todo era intuición.
Como contrapartida, era capaz de tomar una guitarra e improvisar un estilo cuya letra iba cantando a medida que la creaba con ese vozarrón capaz de conmover las paredes del teatro.
En Barranca abajo, de Florencio Sánchez, componía el papel de Don Zoilo. En la escena final, como es sabido, el viejo paisano, despojado de su tierra, destruida su familia, tira un lazo sobre el horcón del rancho para ahorcarse. ES la famosa escena cuyo parlamento final dice: “Es más fácil deshacer el nido de un cristiano que el nido de un pájaro”. Esta escena, hasta el parlamento final, debe durar aproximadamente unos cuatro minutos, cuatro minutos de silencio, de pausa, con una figura sola en escena. Podestá inventó un silbo para esta escena. Se dirigía desde el pozo hasta el horcón del rancho silbando. Pero nadie pudo saber nunca qué era lo que silbaba. Su melodía era inidentificable, pero atraía no solo al espectador sino a todos sus compañeros que, noche a noche, entre bastidores, eran atrapados por el encantamiento del silbido como lo fueron en la primera noche del estreno. Esa música tenía a todo el mundo en vilo. Causaba en los espectadores una especie de desazón que se iba transformando lentamente en angustia, en una angustia creciente. La tristeza de la melodía, reforzada por su magnífica persona, por la atmósfera que había creado, hacía de esta escena una de las más profundamente tráficas que yo he visto en el teatro rioplatense.
En esa época se usaba que después del drama se hiciera una petit-pieza, que era cómica. Podestá se cambiaba, se transformaba en “Sabino Abrojo” y él, que había hecho llorar a mares a la platea, ahora la hacía reír a carcajadas.
Era capaz de trabajar en todas las gamas del teatro. Yo creo que era uno de esos seres tocados por la gracia, como lo fue don Florencio Parravicini, pero en otro orden de cosas. Pablo siempre fue un poco raro. Por ejemplo, suspendió Mamá Culepina, de García Velloso, en pleno éxito, cuando se formó la gran compañía Florencio Parravicini-Orfilia Rico- Pablo Podestá, año en que yo entré a trabajar con Parra y ya no me fui del teatro hasta que comencé a boxear.
Un día, estando la compañía en Rosario, comenzaron a advertirle rarezas aún mayores que las de suspender repentinamente funciones de éxito. No terminaba los ensayos. Pero ahí no paró la cosa. Una tarde comenzaron a llegar cadetes de tiendas con chalecos. Las primeras facturas las pagó el administrador, pero cuando llegó el cuarto o quinto cadete con chalecos, la gente de la compañía se dio cuenta de que Pablo estaba gravemente enfermo: había comprado más de cien chalecos. Lo sometieron a examen médico y luego lo internaron. Afortunadamente, yo no estuve en ese momento: ya estaba trabajando con Parravicini.
Pablo tenía una gran atracción con las mujeres y una gran predilección por ellas. Parra también era muy mujeriego. En esa época todos los hombres eran muy mujeriegos. Pero Parra era más conquistador. Podestá, en cambio, era “atrapador”. Y su enfermedad, mental provino –según yo pienso− de un origen venéreo, La enfermedad, mal curada por esos años, a la que dejó de atender, precipitó la tragedia. Y digo esto porque Podestá vivió mucho tiempo con una mujer grande mayor que él, a quien llamábamos la China Joaquina. Era una morocha muy hermosa, que lo hacía atender y se preocupaba constantemente por esa enfermedad. Sabía más que él y tenía mal carácter. Lo hacía curar. Lo hacía tratar. Pero una vez, durante una gira de la compañía por Costa Rica, Pablo conoció a una hermosa mujer, jovencita. Se volvió loco por ella, se la trajo, abandonando a la China Joaquina. La nueva compañera de Pablo era una chica joven, inexperta, que no lo hizo atender como lo hacía atender su antigua compañera. Y esto, posiblemente, apuró su final, porque dejó de tratarse, dejó de curarse. En aquellos tiempos esas enfermedades exigían un tratamiento largo y constante. No es como ahora.
Cuando se casó con Olinda Bozán yo era muy chico, pero sé por mi padre cómo ocurrieron las cosas. En ese tiempo Pablo era marido de Herminia Mancini, quien en un momento dado se fugó con el galán de la compañía, dejándolo solo a Pablo. El galán se había ido a curar y reposar, en el chalet que tenía Pablo en Temperley, de una herida que se había hecho en escena: al sacar un puñal se había cortado los dedos. Y según parece se repuso del todo y también se fugó con la mujer de Podestá. El despecho, seguramente, lo llevó a casarse con Olinda, que entonces era una adolescente, casi una chica: tenía 14 años. No lo quisiera decir porque quizá resulte ofensivo, pero los familiares de Olinda, deslumbrados por el hecho de que Podestá era un actor famoso, el empresario de la compañía, permitieron el casamiento. Prácticamente la hicieron casar. Para Olinda fue un desastre. Y para él también. Ese matrimonio no podía durar: una criatura con un hombre que ya no coordinaba bien algunas cosas era imposible que durara mucho tiempo.
Con mis padres comenzamos a trabajar en la compañía de Orfilia Rico. Estábamos en Mar del Plata, en aquel Mar del Plata viejo, cuando había que tener dos apellidos para ir a la playa. En ese momento se fusionaron Orfilia Rico, Pablo Podestá y Florencio Parravicini, y cada uno llevó de sus respectivas compañías los mejores elementos. La nueva compañía debutó, como ya dije, con Mamá Culepina, de García Velloso. Corría el año 1916. García Velloso, no sé por qué, siempre introducía en sus obras un personaje infantil. Y casi siempre, a esos personajes infantiles los tenía que hacer yo.
Ese año se hizo una película argentina, muda, que estaba escrita por Parravicini. Se llamaba Hasta después de muerta. Hace poco la vi en el Museo del Cine. Y es curioso que no haya perdido vigencia: está muy bien llevada. Lógicamente es muda y por ello la actuación parece amanerada: muchos movimientos de brazos, muchas gesticulaciones. Pero es una película. Recuerdo que en aquella filmación no había reflectores. Había pantallas que reflejaban la luz del sol. Eran de color oro y de color plata. Y el reflejo del sol enceguecía a los actores, que salían con los ojos irritados.
También filmé, para esa época, la película Mariano Moreno, que vi también en el Museo del Cine. En la película había dos pibes que hacían de hermanitos. Yo era uno de ellos, y el otro estaba a cargo de un sobrino de Enrique García Velloso. Fuimos a Luján, porque allí tenía lugar la filmación. Mi hermanito, en la filmación se llevó puestas dos medias de seda blanca. Y yo, de algodón, porque nosotros siempre estuvimos bien con las deudas. Mi padre era uno de esos bohemios típicos y auténticos, como todos los artistas de esos tiempos, que no pensaba en el mañana, ni siquiera en la mañana siguiente: mientras entraba plata se la gastaba. Yo le decía al sobrino de García Velloso:
─ No puede ser que siendo dos hermanos, vos uses medias de seda, y yo, de algodón.
Y entramos a pelearnos porque yo quería convencerlo, no muy dialécticamente, de que usáramos una media de seda cada uno.
Y, ¡oh, casualidad! (todavía conservo en casa las fotos), mientras nos peleábamos nos fotografiaron. En la foto aparecen Pablo Podestá, Elías Alippi, Scarcella y todos los que figuraban en el reparto. Esa foto pasó a formar parte de la propaganda de la película.
Eso ocurrió cuando volvimos a Buenos Aires. Todo el tiempo anterior anduvimos en gira, en unas interminables giras por las provincias. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación, para quienes no lo han vivido, para darse cuenta de lo que significaba en 1913 hacer una gira por el Chaco. ¡Lo que era Resistencia en esa época! Había que ir con un intérprete, con un lenguaraz, casi, casi.
Hacíamos Corrientes. Tomábamos la lancha: hacíamos Resistencia. Luego volvíamos a Concordia y al Salto Oriental. Un día en cada sitio. Eran los únicos sitios donde había salas teatrales.
Así se ha hecho la historia de nuestro teatro. Así hicimos la historia. Yo me fui haciendo actor porque no tuve oportunidad de hacer otra cosa. Mis estudios fueron bastante salteados. Como yo no estaba fijo en ningún lado, no podía ir a la escuela regularmente. Es cierto que cuando las compañías hacían giras por el Interior, en las grandes ciudades se quedaban muchos días. En Córdoba, por ejemplo, cuatro semanas. En Paraná, tres. Yo tenía un permiso conseguido por don Enrique García Velloso, que tuvo mucho que ver en mi vida. El hermano de don Enrique creo que era en ese tiempo presidente del Consejo Nacional de Educación. Y él me otorgó un permiso por el cual en cualquier escuela donde fuera la compañía donde yo y mis padres trabajáramos, tenían que recibirme durante el tiempo que estuviéramos. Por esta razón quizá yo sea el único argentino que se pueda vanagloriar de tener una educación auténticamente federal: me eduqué un poco en Paraná, un poco en Corrientes, un poco en Córdoba, un poco en Tucumán. Fui, verdaderamente, un estudiante federal. Lo malo es que luego tenía que rendir mis exámenes en Buenos Aires. En 1916 crecí, mejor dicho pegué un estirón. Es posible que haya tenido la misma estatura que tengo ahora, nada más que era más flaco, pero muy flaco. Y me daba vergüenza salir con pantalones cortos. Pero a la escuela iba con pantalones cortos. Luego volvía a casa corriendo, me los sacaba y me ponía los largos.
Toda la escuela primaria la curséi en el Rodríguez Peña. En verdad puedo decir que solo hice el tercer grado como alumno regular. Tuve un premio por unos mapas que hice de San Luis, por lo cual hace poco me nombraron ciudadano honorario de aquella provincia. Era un trabajo muy lindo que durante mucho tiempo conservaron en el museo del colegio.
Del Rodríguez Peña pasé al Nacional Pueyrredón, donde me dejaron libre por reclamar las Malvinas. Porque yo era de los locos aquellos que por cualquier cosa pedíamos las Malvinas. Es decir, que si subíamos el promedio para eximirnos del examen final, nos íbamos a la Plaza del Congreso a reclamar las Malvinas.
También tomé parte en aquella huelga llamada “de la ropa”. Decidimos concurrir al colegio vestidos de overall. Todo porque subieron los trajes de 35 pesos a 40. Era terrible. Cinco pesos para nosotros y en aquella época era muchísima plata. Pero vestidos de overall no pedíamos las rebajas de los trajes a medida: pedíamos las Malvinas.
Ese año se pusieron de moda los famosos trajes de papel. Ese año era 1920 y gobernaba don Hipólito Yrigoyen. A los trajes de papel los importaba de Japón el Bazar Yanky. A primera vista parecían de arpillera, algo arrugaditos. Ahora bien, resulta que en aquellos tiempos a los estudiantes la policía no les hacía nada. Por orden de Yrigoyen, cuando había estudiantes, el escuadrón de seguridad se abstenía de cargar aunque fuera la manifestación más ruidosa y tumultuosa. Intervenían los bomberos. Venían con las mangueras y nos mojaban. Así que los que llevábamos trajes de papel volvíamos a casa un poquito incorrectos. Porque los trajes mojados, por el camino se iban deshaciendo. Un traje de papel era barato, pero no tanto, costaba 15 pesos y duraban mientras no se los mojara.
De esa época tengo recuerdos muy lindos, pero muy lindos. Le estoy agradecido a la vida. Pero si me dicen: “¿Quisieras volver a ser joven?”, yo les contestaría: “No. La verdad es que no quisiera volver atrás. Tener 20 o 30 años, no. Yo creo que ya pasé bien mis cosas, mis etapas, mis edades”.
Mis estudios secundarios me los tuve que pagar con un suplemento que yo hacía. Había una revista que editaban Goycochea y Cordone, que después fueron dos grandes autores de teatro. Uno de ellos, Rogelio Cordone, más tarde fue director de Noticias Gráficas. La revista se llamaba Semanario Porteño, y en ella a veces yo escribía algunas cositas, muy pequeñas, pero las escribía. Y también correteaba las suscripciones.
Junto con el corretaje de suscripciones para el Semanario Porteño me surgió otro negocito: la venta de miel. Y como yo en Santa Fe había tomado una grapa a la cual le echaban miel, compré grapa, la mezclé con mi miel y comencé a vender el producto como santo remedio para la ronquera.
Más tarde, uno de los dueños de la firma Bacigalupi, que tenía un almacén muy grande en Rodríguez Peña y Corrientes, donde hay ahora una librería, me tomó simpatía y me daba artículos para que yo los vendiera. Entonces vendía mi miel con grapa y mis artículos. Y con eso me sacaba unos pesitos. Es decir, he sido trabajador. Hacía mis ventas a la mañana, a la tarde y en el teatro mismo, donde yo trabajaba con Parravicini y todos me conocían. Allí trabajé hasta que vino la gran huelga de actores en el año 1921.
La huelga fue desastrosa para nosotros, sobre todo para los que estábamos en la compañía de Parravicini, que no teníamos nada que ver con lo que se pedía: mejores sueldos, que se suprimiera la sección vermouth, etc., cosas que luego se fueron logrando con el tiempo. Porque Parravicini nos daba toda clase de ventajas: el primero que no quería trabajar era él. Hablaba por teléfono desde San Isidro:
─¿Hay gente para la matinée?
─ Media platea…
─ Suspendela…
Ese domingo con seguridad quería ir a pasear y actuar recién a la noche. Era así.
Durante la huelga habíamos llegado a concretar la Federación del Teatro, que reunía a todos los gremios que intervenían en el oficio teatral: actores, maquinistas, electricistas, vestuaristas. La Federación llegó a ser una organización poderosa, pero había una división en el ambiente artístico: el primer actor, ya fuera empresario o simplemente cabeza de compañía, no estaba afiliado a la Asociación de Actores y mucho menos, por ello, a la Federación de Teatro. Cuando estalló la huelga, ellos formaron la Unión Argentina de Actores y comenzaron a hacer compañías integradas por primeros actores. Pero no tuvo una vida larga. Yo le recordaba esto a Sandrini hace unos años, cuando se planteó una situación similar. Le dije: “Mirá, durante unos días vos podés decir un bocadillo en una compañía de primeros actores. Pero en la segunda obra no vas a querer decir tan solo: ‘Señor, ha llegado una carta’”. Porque siempre aflora la vanidad de todos nosotros”.
Por eso la Unión tampoco duró mucho.
Ahora bien, los actores, es decir la parte menos fuerte, teníamos un gran capital. Entonces comenzamos a formar compañías. Creo que la Federación de Teatro llegó a contar como capital unos cien mil pesos, que para aquellos tiempos era una suma considerable. Al menos así nos parecía a nosotros. Y las compañías que formamos con ese capital se llamaban Compañías de la Federación de Teatro. No eran cooperativas, porque todos los autores tenían sus sueldos, sueldos que pagaba la Federación. Y sucedió lo de siempre: muchos se aumentaron el sueldo ellos mismos, etc. La cuestión es que las cosas se pusieron muy feas. Además, muchos nuevos ingresaron a la Unión Argentina de Actores, la sociedad que reunía a los primeros actores cabezas de compañía y que no estaban sindicalizados en la Federación de Teatro. Y comenzaron a formarse compañías con esos primeros actores y con los otros, con aquellos a quienes “les gustaba el teatro”, con aquellos aficionados que esperaban su oportunidad. Esos actores rompehuelgas no eran “carneros” porque no eran actores profesionales. Claro está que había quienes eran “carneros”. Pero los otros, los aficionados, no. Muchos de estos aficionados quedaron porque tenían realmente condiciones. Los otros, al ponerse las cartas sobre la mesa una vez pasada la huelga, tuvieron que irse forzosamente.
Nosotros pasamos un año y medio con las Compañías de la Federación. Hasta que se acabó la plata. Se deshizo la Federación y cada uno tuvo que trabajar como pudo. Yo me acuerdo de que a mi madre la llamó Arturo Podestá. En ese tiempo existían los teatros de barrio que eran una gran defensa y que además servían como escuela para los nuevos actores, pues allí era donde se hacía el verdadero aprendizaje. El actor, al estar obligado a estrenar tres veces por semana, se iba haciendo en esas salas. Un domingo se hacían siete obras distintas. El entusiasmo suplía todo. La ropa no alcanzaba: salíamos a escena en la tercera función con el pantalón de la primera y el saco de la segunda.
Como dije, Arturo Podestá llamó a mi madre para realizar una temporada en un teatro que quedaba frente al 2 de Infantería, en Palermo, y que también daba cine. Creo que se llamaba Palermo Palace.
Arturo Podestá era sobrino de Pablo Podestá, posiblemente de todos los Podestá. Después de los grandes, este hombre estaba señalado para ocupar el puesto dejado vacante por Pablo porque era muy buen actor y además excelentísima persona.
Mi madre le dijo a Arturo:
─ Y Pedrito, ¿no podría entrar?
─ ¿Y qué va a hacer?
─ Cualquier cosa…
─ Solamente que quiera venir de traspunte y encargado de la utilería. También puede hacer algunos papelitos.
Y mire usted lo que eran los Podestá. Debutamos con una obra del propio Arturo que se llamaba Pato crónico. Yo hacía un mucamo que servía en una gran fiesta que se daba en una casa muy lujosa. Tenía una pequeña escena con Podestá. El día del estreno salimos a escena. Él me da el pie y yo le contesto con un chiste. Me responde con otro chiste y yo con una salida de tono. Y la escena que para mí eran dos palabras se convirtió en una escena de casi diez minutos, es decir, se convirtió en una escena cómica. Cuando terminó el primer acto el público se reía a carcajadas. En el entreacto yo estaba con el libreto para dar las entradas, porque una de mis funciones en esa compañía era hacer de traspunte, cuando Arturo Podestá me llama:
─ Pedrito, tirá ese libro. Desde este momento sos el galán cómico de la compañía.
Yo acababa de cumplir 17 años.
Desde ese momento seguí con él, luchando aquí, luchando allá, hasta que volvimos con Parravicini en 1923.
Durante el año 20 yo tuve con Parravicini la oportunidad de hacer un papel en Melgarejo, donde solo decía un latiguillo. Mi personaje era un taradito que solo sabía decir: “Yo quiero los tomates”. Y esa frase se hizo tan popular, que cuando iba a boxear todavía me gritaban: “¿No querés los tomates, Pedrito?”.
Aprendí a boxear a raíz de un campeonato teatral que se hizo. Así como se hacían campeonatos de fútbol entre las compañías, también se hicieron campeonatos de boxeo. El boxeo, en esa época, estaba de moda a raíz de los triunfos de Firpo. César Ratti era muy amigo de Firpo y tenía su compañía en el Apolo, en la calle Corrientes. Con esa compañía hizo una obra que se titulaba El knock ut del campeón, un pretexto para que Firpo hiciera una exhibición con un muchacho Ascaglia y con Fiano, un italiano que también era luchador. La obra transcurría en un gimnasio donde Ratti combatía con otro actor. El teatro se llenaba todas las noches. Firpo había revolucionado el mundo del deporte con sus campañas y fue sin lugar a dudas la mejor carta de presentación que tuvo la Argentina en el mundo entero.
En el campeonato intercompañías de boxeo se anotaron el Apolo, el Argentino y el Comedia (el Comedia viejo, que estaba en la calle Carlos Pellegrini) y muchos otros elencos. Después, como en los equipos de fútbol le habían dado un carnet de foquista a un jugador profesional, una cuña que nos volvía locos a todos los otros jugadores. Los del Teatro Comedia pusieron un boxeador profesional que ya tenía muchas peleas, disfrazándolo de miembro de la comunidad teatral… Y como a mí me tocaba pelear con él, don Antonio Podestá, hermano de Pablo, “tío Antonio”, me mandó a su club para que aprendiera a boxear. Solamente los había visto al hijo Orfilia Rico, Félix Rico, y a Bastardi, que luego fue padrino mío. Aprendí a boxear con un boxeador uruguayo, Usher, un muchacho que murió en Córdoba hace poco tiempo. ¡Un muchacho, bueno, de 90 años!
El tío Antonio me dio los 10 pesos que costaba la inscripción del club, y allá fui, al Internacional. En ese club yo era el más flaco, el más débil de todos, pero me trataban bien porque yo era artista y porque les conseguía entradas para el teatro. Inauguré una sección de soborno. Me tomaban en broma porque yo pesaba en ese tiempo 42 kilos. Antes yo había hecho otros deportes a raíz de que era bien flaquito. Como ya dije, en aquel tiempo usaba pantalones cortos para el colegio y largos para la vida diaria. Cuando me puse definitivamente los pantalones largos me le declaré a una actriz mayo que yo, por supuesto, y que formaba parte de la compañía de Florencio Parravicini. Se llamaba Mercedes Planas. Era una muchacha de 24 o 25 años. Cuando me le declaré me rechazó en una forma un poco airada. Me dijo que me rechazaba porque era muy flaquito, muy poquita cosa. Me dolió mucho. Con mis 42 kilos me sentí muy ofendido. Pero en vez de hundirme me dio fuerzas. Las contrariedades siempre me han ayudado en la vida. Me gustan las contrariedades. Cuando las cosas van bien, quizá me aburgueso un poco en la rutina de las cosas que van bien. Pero cuando viene una contrariedad es cuando me gusta pelear. Le tengo mucho cariño a la vida, mucho apego. Y mucho agradecimiento a Dios que me dio tanto y que me permitió ver tantas cosas.
En casa teníamos un médico que no era médico porque no se había recibido. Pero era el “médico de todos”. Se llamaba el “doctor” Amadeo Pezza, aunque no se recibió nunca porque había quedado en el último año de medicina.
─ Dígame, doctor ─le dije un día─, por qué soy tan enfermizo.
A cada momento estaba con anginas.
─ Ocurre que tenés amígdalas y vegetaciones.
─ Bueno. ¿Qué hay que hacer?
─ Operarlas.
─ Vamos. Ya.
Yo quería salir de la operación y convertirme en un Atlas. No me operó él pero me operó un gran médico, bohemio, el doctor Nocetti, que siempre andaba con un toscanito y con una valijita atada con un piolín a la muñeca para no olvidársela. En la valijita llevaba todos los instrumentos para operar. Un ser encantador. Andaba por los teatros curando a unos y otros. No era médico del teatro. Era médico de los actores. Si alguien lo necesitaba lo hacía llamar con el canillita y ya estaba. Siempre le faltaba plata. También, ¿qué podíamos pagarle nosotros los actores cuando éramos tan pobres? Y era un genio: no había querido dar el examen final porque no estaba de acuerdo con las tesis que sustentaban los libros de texto. ¡Qué estudiante sería, que los profesores les permitieron dar el examen sustentando y discutiendo sus teorías, contrarias a la de los libros de texto! Era uno de esos personajes que tenía el Buenos Aires de entonces y posiblemente del mundo: bohemios, desinteresados, líricos, románticos. Porque en esa época había capacidad para el ensueño. Detrás de todos nosotros había algo más: una cosa que queríamos alcanzar aunque no sabíamos lo que era. Pero que nos mantenía vivos y mantenía viva a la calle Corrientes.
En cuanto me dieron de alta de la operación me fui al club: quería ser corredor, quería ser saltarín, quería tirar la bala. Pero con 42 kilos no podía hacer nada. Además, no tenía ninguna preparación. En el Club Jorge Newbery comencé a hacer todos los deportes. Para correr carreras de fondo no tenía aliento. Para correr como sprinter no tenía fuerzas. ¿Saltar? Más o menos saltaba.
Un día, misteriosamente, gané una carrera de una milla. Yo era el único que no sabía por qué la gané, porque no podía ganarla de ninguna forma. De repente sentí que llegaba primero. Y era que nadie quería ganar esa carrera porque salían de perdedores y venían después unas carreras para perdedores que eran mucho más interesantes.
Fue así como me vi empujado a la meta en mi primer triunfo en el Club Jorge Newbery, allá en el Parque Chacabuco.
Después de eso pasé a la lucha en el Club Sportivo Francés. Hice ciclismo con los hermanos Caseros. Cuando hice lucha me tocó un personaje fantástico, de apellido Fournier. Me anoté en un campeonato interno y llegué a la final con un muchacho que me hizo comprender que yo no debía luchar más: me revolcó por todos lados. Pocos saben lo que es una toma de cabeza. Una toma de cabeza es muy linda verla desde afuera. Pero el que presta la cabeza para que le hagan la toma ve las estrellas de esta y otras muchas galaxias. Uno está en un lado. De repente está con los pies en el suelo. Unos pocos segundos después tiene la cabeza en el suelo y los pies donde estaba la cabeza, y uno no se explica por qué el techo está donde antes estaba el colchón o el colchón está donde antes estaba la pared. La cuestión es que perdí la final, me fui y no volví a hacer lucha porque cobré en forma. Y me fui no por cobardía, porque nunca me acobardó un contraste, por el contrario, sino porque me di cuenta de que había que tener brazos, que había que tener fuerzas. Y yo era flaco, pero muy flaco.
Después de mi fracaso vino el campeonato teatral que ya relaté, y luego durante todo el tiempo que estuve con Parravicini debuté como boxeador inesperadamente.
En el club donde yo estaba se había organizado un campeonato de boxeo rioplatense. El campeón, Eduardo Agostino, que tenía que pelear en representación de la Argentina con el campeón uruguayo, se volvió a fracturar la nariz y no pudo pelear. Entonces, ¿a quién meter? Y recurrieron al “Flaco”. El Flaco era yo. Salí, les di un susto y empaté con el campeón. Fue un gran debut para mí. Seguí haciendo peleas como suplente hasta que anunciaron que se iban a iniciar los campeonatos para mandar una selección argentina a las Olimpíadas de Francia de 1924. ¿Todos los sueños que yo hice! ¡París, para un porteño, lo que era y lo que significaba! Y digo porteño por los sueños que sobre París despiertan muchísimas letras de tangos, las historias que en ellas se cuentan: el muchacho argentino que fue bailando tangos, la inevitable conquista de la francesita, etc. En esa época un porteño de ley no podía no haber estado en París. Había que hacer cualquier sacrificio, aunque viniera después nadando, pero tenía que ir a París.
Yo le dije a mi padre y a Parravicini que durante el año 1924 no iba a trabajar.
─ ¿Por qué?
─ Porque me voy a París ─les contesté.
Estaba decidido. Y la suerte me ayudó porque gané el Campeonato de Novicios, luego el Rioplatense. Este último me dio un gran dolor de cabeza por un gallo injusto en mi contra. Luego pasé la selección de veteranos y tuve la suerte de llegar a la final luchando contra Julio Mocoroa, el estupendo boxeador argentino a quien también tuve la suerte de ganarle. Gran amigo, gran deportista, gran boxeador, éramos tan parejitos los dos –en valores me refiero−, aunque él era bajito y yo alto, él era peleador y yo más boxeador.
Creo que le gané porque en un descuido pestañó. Además, yo tenía unas ganas de irme a París y no me podían sacar ese viaje.
Durante el año 1923 yo hacía o, mejor dicho, trabajaba en una obra con Parravicini que se llamaba El hombre sandwich. Intervenía en una escena del primer acto. Recién volvía a entrar en la mitad del tercer acto, haciendo un alemán. Entonces aprovechaba: una vez que hacía la primera escena me vestía, salía disparando y me iba al Púgil Club, que estaba en Corrientes y Larrea, hacía una pelea y volvía al teatro a hacer mi alemán del tercer acto.
Esto lo seguí haciendo hasta cuando me retiré.
Durante el viaje, en el barco todavía me parecía que estaba soñando. ¡París! ¡Yo me iba a París! Me parecía tan extraño porque las cosas se me daban en la realidad igual que en mis sueños. No como lo había previsto sino como lo había soñado. Era el que menos chance tenía de integrar la selección argentina a las Olimpíadas de París. Fui ganando uno a uno posiblemente porque progresaba a medida que iba peleando. Pero aparte de eso, creo que me fui agrandando impulsado por las ganas que tenía de realizar el viaje. Había una cosa adentro que me decía: “¡Sí! ¡Sí!”.
Ocurre que yo siempre me llevo mucho por unos llamados interiores que tengo. A mí las cosas se me anuncian. Yo sé, cuando voy a hacer una cosa, si me va a ir bien o me va a ir mal porque tengo que hacerlas, porque tengo una obligación. Soy muy creyente, muy católico, pero también tengo mi religión particular, un pequeño atajo personal. Creo que para que una cosa me salga bien, otra me tiene que salir mal. Es decir, debe haber una compensación. Los católicos más valiosos que yo dicen que no, que eso no sucede, que Dios no pide compensaciones sino tan solo quiere que uno sea bueno. Y doy un ejemplo de lo que creo: en mi familia va a pasar algo; yo quiero que salga bien y ofrezco algo. Mi oferta es que sufra yo, no que sufran los míos. Hago ese trueque que, creo, es un poco ridículo, pero siempre me anuncia algo. Alguien me dijo que tengo condiciones de vidente. Pero no me quise meter en esos líos, porque ya demasiados tengo con los de más acá para andar embrollándome con los líos del más allá. Con estos del más acá me conformo.
Durante el viaje, en el barco, me encuentro con un muchacho que iba becado: Nicolás Antonio, escultor puntano de grandes dotes creativas. Él viajaba en tercera, pero se pasaba a la primera económica donde viajábamos nosotros. Y ambos hacíamos juegos de prestidigitación y transmisión de pensamiento. Enseguida estuvimos de acuerdo; pusimos a punto un código para la transmisión de pensamiento y nos largamos a entretener al pasaje. Llegamos hasta hacer una catalepsia. Todo el mundo se volvió loco con nosotros, y Antonio la pasaba muy bien, viajando en una clase mejor que la suya, y seguramente sacaría otras ventajas. De modo que hicimos todo el viaje entretenidos.
Llegamos a Burdeos y de allí pasamos a París. La llegada solo admite una palabra: ¡maravilloso! Para un muchacho de 18 años todo era nuevo. Estaba muy sorprendido.
Nos entrenábamos en París. Vivíamos en París. Pero la vida en París no podía ser buena para un entrenamiento, sobre todo en aquella época, 1924, después de la guerra, cuando la gente salía a respirar. No podía ser.
Pedimos ir a la Villa Olímpica. En ese momento a mí me agarró un fuerte dolor de cabeza. Me dieron varios diagnósticos: para unos era insolación, para otros una muela. Pero la verdad era que mi compañero Coppello me había dado un golpe muy fuerte y me había afectado el nervio óptico. Al no funcionar bien, me daban unos dolores de cabeza terribles. Fui a un oculista y con unos anteojos se me pasó todo.
Un día, de la Villa Olímpica nos vamos a París. Me largan solo en la gran ciudad. Al volver, a las 6 de la tarde, me perdí. Algo terrible. No sabía dónde estaba la estación. Y me puse a preguntar con ese francés del colegio nacional:
─ Que est’ ce que c’est ça?
─ Ҫa c’est la table.
En eso tropiezo con otra persona que también preguntaba por la estación. Yo andaba con un rancho americano, un canotier con una cinta roja. Cada uno llevaba en la solapa una chapa que nos identificaba como olímpicos. Me dirijo al otro olímpico y le digo en francés:
─ Monsieur, vous connaissez la gare Saint-Lazare?
Y él me contesta:
─ Je ne sais pas parce que suis arrivé aujourd’hui. Je ne suis pas français.
Y me pregunta:
─ Vous étés olimpique aussi?
─ Oui…, oui…, je suis olimpique.
─ De quelle especialitée?
─ Box.
─Vous étés americaine?
─ Oui…, oui…
─Du Nord?
─ No. Du Sud.
─ Du Sud. ¿De dónde sos? ¿De dónde venís?
─ Argentina.
─ Yo también.
Era el ajedrecista Damián Reca, que también representaba a nuestro país. Y habíamos estado durante media hora tratando de componer frases en francés para entendernos.
─ ¡Quartucci!
─ ¡Reca!
En la Villa Olímpica todo era una novedad. Estábamos capitaneados por aquel famoso teniente Méndez, un maravilloso boxeador que empezó a pelear a los 30 años.
Una noche nos dijeron que uno de nuestros muchachos era sonámbulo y que cuando salía dormido había que campearlo de noche. Llevamos una manta para taparlo y luego echarle agua en los pies. Pero nosotros lo confundimos con la oscuridad de la noche. Lo tapamos con la manta y le echamos agua en los pies. El fulano se debatía dando gritos terribles: era un tipo que se entrenaba de noche y no nuestro presunto sonámbulo.
Después las peleas. Salí tercero. La bandera argentina fue izada en el mástil por primera vez y yo recibí la primera medalla de bronce que conquistó mi país. Con eso me parecía que había cumplido con mi deber. Volví. Regresé al teatro. De nuevo intervine en Melgarejo para la función de despedida de Parravicini. Con la compañía hicimos Rosario y Montevideo. En Rosario tuve una pelea amateur. Me acusaron de que había cobrado (en ese tiempo no se podía cobrar). Primero me declararon profesional y luego me suspendieron por 99 años. Les dije:
─¿Ustedes se imaginan cómo voy a ser yo cuando vuelva al ring dentro de 99 años?
La cuestión es que luego me levantaron todas las penas porque se estableció la verdad. Y me fui a los Estados Unidos para hacerme profesional y pelear.
Allí me fueron bien las cosas. Yo iba con mi compañero, Alfredo Porzio, fallecido hace muy poco tiempo. Porzio se enfermó de modo que tuve que pelear yo solo.
En los Estados Unidos me metí en una compañía de teatro, un elenco de “rejuntados”, donde había portorriqueños, cubanos, españoles. Con ese elenco dimos Rafles.
Cuando no peleaba, los sábados, iba a las pensiones con la guitarra: cantaba, decía versos y contaba chistes. Y disimuladamente me ganaba unos dólares.
El elenco donde trabajé era de aficionados. Actuábamos los sábados. En la primera parte iba la obra. En la segunda, había baile. El jueves, antes de la función del sábado, hice una pelea. Gané. Pero me estropearon la cara bárbaramente (quiero decir que yo volví invicto de los Estados Unidos). El tipo con el cual peleé me dio un bollo tremendo. Me pasó una cosa curiosa en esa pelea. Yo tenía que enfrentar a un tipo que se llamaba Rey Dewis. Era un profesional nuevo, como yo. Cuando fui a Brooklyn, al entrar le dije en mi pésimo inglés:
─ I fight with Dewis.
─ No. No ─me dijeron─: pelea con Sammy Goodman, con el gran Sammy Goodman.
Me agarró un ataque de nervios. Yo no lo conocía, pero el nombre me sonaba: Sammy Goodman… Sammy Goodman…
Cuando paso por el camarín de él, el tipo estaba con un sweater, con una gorra. Tenía las dos orejas como coliflores y la cara toda llena de roturas.
Los nervios se me desataron. Me masajeaban y yo no podía pararlos. Temblaba. Me entró miedo. A pesar de que nunca tuve miedo en una pelea, esa vez me entró miedo. Les dije a los muchachos:
─ Déjenme solo.
Fui al baño y me puse a rezar.
A mi abuelo lo había dejado en Buenos Aires aún con vida. Y comencé a pedirle a mi abuelo, un viejo marino italiano, que a su vez le pidiera a su “Santo Antonio” que me ayudara. Siempre que iba a pelear, él me decía:
─ Stá attento a guadagnare per l’onore de la famiglia.
Y me puse a rezarle al abuelo. Y salí al ring completamente cambiado. Me tocó una pelea de esas bestiales. De entrada Goodman me metió la mano y me lastimó.
Cosa extraña. Gané. Pero mientras yo estaba peleando en Nueva york, mi abuelo se moría aquí en Buenos Aires. Cuando mi padre salió a encargar el coche fúnebre para el viejo Quartucci, los canillitas voceaban:
─ ¡La Razón, con el triunfo de Quartucci en los Estados Unidos!
Yo sé que mi abuelo fue quien me ayudó en esa pelea.

