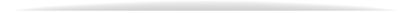
Mecha Ortiz

─¿Por qué no se inscribe en el Conservatorio de Música y Declamación que acabamos de fundar? A lo mejor le gusta el teatro. Allí quieren formar buenas actrices.
Yo me dije: “¡Caramba: esta es una cosa para mí!”.
Me inscribí. Hice los cursos, pero cuando me recibí no sabía qué hacer. A una le daban el título pero no le decían cómo tenía que hacer para entrar en la vida teatral.
Del Conservatorio tengo los mejores recuerdos. Tuve como profesores a Cunill Cabanellas, a García Velloso y Joaquín de Vedia, nombres muy importantes en esa época.
Me costó entrar en la vida profesional. Por esos años se hacía mucho género chico y todos los que me probaban me decían que ese tipo de teatro no me andaba.
Al fin pude debutar con la compañía de Enrique De Rosas que hacía otro tipo de teatro, más variado.
En ese elenco entré como soldado raso. En esa época había que recorrer un largo camino para ser alguien en el teatro, no es como ahora que muchos vienen de la calle, suben a un escenario y hacen Julio César.
Con De Rosas aprendí mucho porque era un gran actor −¡es una lástima que hoy se lo tenga tan olvidado, una verdadera injusticia!−. Recorrí Europa con la compañía porque De Rosas iba a menudo a España. Y no era nadie. Hacía pequeños papelitos. Nunca fui damita joven. Muchos no me lo creerán. Una damita joven tenía que ser chiquitita, menudita, con una voz angelical y yo era un pedazo de mujer que no sabía qué hacer con mi humanidad y con mi vozarrón tremendo.
Creo que haber comenzado a hacer teatro por ese escalón fue muy beneficioso. Logré una gran disciplina teatral. Y, sobre todo, porque tenía a mi alcance a un gran maestro y a un gran actor; lo mismo hacía la comedia brillante, la pieza cómica o la comedia dramática. Estaba dotado de unas facultades histriónicas excepcionales.
Durante ocho o nueve años pasé de una compañía a otra haciendo siempre esas pequeñas cositas. Estuve en el Odeón con el doctor Enrique T. Susini, cuando formó aquella compañía tan grande e importante. Más tarde hice dos temporadas con Florencio Parravicini. Pero dejé: con Parravicini una actriz no tenía nada que hacer. ¡Qué podía aprender, hacía un género tan distinto a lo que yo era capaz de hacer! Un actor bufo como Parravicini necesitaba actores cómicos que le dieran las réplicas, que le dieran los pies para que él improvisara, cosa que yo no sabía hacer. Nunca pude trabajar a soggeto.
Mi verdadera carrera comienza recién en 1942. Debuté en el Smart con Mujeres, de Claire Booth. ¡Éramos treinta y dos mujeres en la compañía y ningún hombre! Y nos entendíamos. Nunca tuve una dificultad. Yo he sido empresa de mis compañías durante tres o cuatro lustros y nunca tuve problemas con los actores. Porque todo depende del dueño de casa. El tono de un elenco lo da el primer actor, la plana mayor. Yo he sido muy cariñosa con los actores; nunca en mi vida he tenido un sí o un no, ni he tratado de humillar a un intérprete porque no hacía una cosa bien. Pensaba que yo también podía hacerla mal.
Mujeres es una comedia que sigue teniendo vigencia. Creo que se podría hacer hoy nuevamente porque es la vida de una mujer: en su hogar, en la peluquería, con las amigas, en el gimnasio, con todos los chismes, con todas las cosas amables y no amables. Pienso que la condición femenina, a pesar de lo que se dice, no ha cambiado tanto. Pero, desgraciadamente, creo que Claire Booth no quiere que la hagan más. No sé por qué… Se hizo una versión cinematográfica, pero donde tuvo mayor éxito en todo el mundo fue en el teatro. En el elenco de la versión porteña trabajaban Amelia Bence, Rosa Rosen, Juanita Sujo –que murió, ¡pobre!, en Venezuela, años más tarde− y un plantel de chicas jóvenes desconocidas entonces, muy lindas y muy bien vestidas, todo lo cual contribuyó al éxito de la obra.
En el teatro de repertorio de aquella época un actor podía hacer carrera. Yo hacía mucho teatro extranjero y también obras nacionales. Y había papeles para todos. Los actores jóvenes, de pronto, tenían un papel simpático, muy importante; es decir, tenían su oportunidad de hacerse conocer. Yo desafío a cualquiera de los que trabajaron conmigo a que me digan si tuvieron un gramo de dificultad. Mis excompañeros, cuando me encuentran en la calle, me dan unos abrazos que me levantan por el aire, así de grandota como soy.
Mujeres se prolongó en la cartelera todo el verano, cosa desusada por aquella época. Hacía un calor que los pajaritos se caían de los árboles, lo cual no impidió que el éxito se transformara en una locura. En abril tuvimos que dejar la sala porque ya estaba comprometida para otra obra. Comenzamos en gira: primero Montevideo y luego el interior.
Dos temporadas más tarde, las cosas comenzaron a andar mal. Me salvó una comedia de Marcel Achard, El hombre que yo quiera.
Luego fui al Politeama con una comedia de Taymond. No gustó. No estaba lograda como factura teatral. La tenía que leer en el viaje a Mar del Plata. Dije que sí sin leerla. Cuando regresé me di cuenta de que a la comedia le faltaba algo. Un actor puede ser muy inteligente y muy capaz, pero de pronto una comedia no lo ayuda. Tuve que hacerla por un compromiso con Argentores. El estreno también fue apurado.
Luego del fracaso monté La orquídea, de Sam Benelli, que fue el éxito de ese año y del año siguiente. Estoy hablando de los años 1943 y 1944.
Un crítico de teatro me dijo:
─ Andá a ver a un director italiano que hay en el Odeón. A vos te haría mucha falta. Estás trabajando muy sola, muy desamparada.
El doctor Pico me dijo también:
─ Mecha: usted precisa alguien a su lado que la ayude. Esto no puede ser.
Corría el año 1938. Fui a verlo. Se llamaba Luis Mottura, y desde ese momento comenzó una fuerte amistad. Hicimos cosas muy importantes juntos. Él me dirigió en La orquídea, más tarde.
Cuando fui al Odeón y me presenté, Mottura ya me conocía. Me había visto trabajar. Me dijo:
─ Quisiera dirigirla. Lo que usted necesita es un director.
Y tenía razón. Un actor, solo, no puede dar todo lo mejor de sí mismo. Me daba cuenta de que no podía ser la directora de mi compañía y al mismo tiempo la primera actriz. Cuando lo he querido hacer, o fallaba la directora o fallaba la actriz.
Una de las cosas más importantes que hice con Mottura fue Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams.
Mottura tenía un extraordinario don del humor.
Su alegría era desbordante pero sabía contenerla. Cuando afloraba. se transformaba en aguda ironía.
La gran pasión de su vida fue el teatro. Además, tenía la virtud de contagiar esa pasión a quienes lo rodeaban. Cuando leía una comedia, luego comenzaba a incitar a quienes debían interpretarla. Sabía encenderlos hasta el punto de que quien tenía un personaje creía que ese personaje era el más importante de su carrera, por más pequeño que fuera.
El método de Mottura para entusiasmar a sus actores era muy sencillo: no dejaba de hablar de la comedia elegida en ningún momento. Hablaba de ella en el café, durante la comida, después de los ensayos, a la salida de otros teatros y con motivo de otra obra que podía o no tener concomitancias con la que había comenzado a ensayar. Daba gusto trabajar con él. Me di cuenta de que no podía trabajar sola.
El primer contacto con el cine fue una sorpresa para mí. Los éxitos en el teatro, o como en tantas cosas de la vida, son obra de la oportunidad y de la casualidad. Un día vino Manuel Romero al teatro donde estaba haciendo una comedia de un autor ruso que había puesto Mottura. Me dijo:
─ Quiero hablar con usted.
A la salida del teatro fuimos a comer y a los postres me deslizó:
─ Tengo un papel muy lindo que usted puede hacer de maravillas si quiere, Mecha.
Se trataba de la Rubia Mireya, de Los muchachos de antes no usaban gomina.
─ Si usted cree ─le respondí─. Mire que yo nunca he hecho cine. No sé cómo va a salir eso.
Romero tenía dos virtudes: manejaba muy bien a los actores y conocía muy bien al público. Sacaba un pincelazo de la calle y lo ponía en una de sus obras, y seguro que era un éxito de taquilla. No era un director intelectual. Era otra cosa.
Ese año, el año de Los muchachos de antes…, Romero firmó contrato por seis películas y las seis fueron un éxito.
Y tuve que amoldarme a las técnicas de actuación en el cine, tan diferentes de las del teatro. Pero el actor de teatro enseguida le toma la mano. Era cuestión de estudiar muy bien los textos.
En esa época se filmaban quince o dieciséis horas seguidas como si nada. No existía ningún control sindical; pero las cosas se hacían bien. Yo hice películas de muchísimo éxito con muy pocos días de filmación. A Los muchachos de antes… la hicimos en cuarenta y cinco días en una época en que no había película virgen. Se filmaba con lo que se tenía a mano: un poco con una marca y otro poco con otra. Pero la fotografía salía estupenda. Yo creo que era por el fervor que ponían los técnicos en sacar las cosas adelante a pesar de las dificultades y las carencias.
Cuando filmé Safo todos dijeron que el film era muy atrevido. Yo pienso que lo era para la época, ahora creo que aquello que era escabroso en ese entonces hoy solo puede provocar risa. Pero el film era bueno; el libro estaba muy bien hecho por César Tiempo, que fue el libretista de muchas otras cosas que yo hice en cine, en radio y más tarde en televisión.
En el cine argentino, hasta Safo, nunca se había hecho una película de amor de ese tono; aunque no había desnudos como los hay hoy. Recuerdo que para El canto del cisne, Hugo Christensen me trabajó largamente para que rodara una escena de desnudo, pero yo le dije:
─ ¡Ni lo pienses! ¡Sacátelo de la cabeza!
─ ¡Pero mirá, Mecha, que te voy a tomar de espaldas!
─ No, Ni aunque me tomes de lejos y de espaldas.
Y no lo quise hacer. Yo creo que no hay necesidad de desnudo para hacer una gran película. Las grandes actrices jamás se desnudaron. ¿Quién ha visto a Greta Garbo desnuda en el cine? Nadie. Nunca salió desnuda. Y sin embargo tenía una atracción sensual como ninguna. Yo creo que todos los hombres que estaban en la platea viendo un film de ella hubieran querido tener una aventura con la Garbo.
Para Safo se probaron muchos jovencitos, muchos galanes. Se precisaba un actor que fuera un hombre para que tuviera una cara de provinciano ingenuo, como lo pedía el personaje.
El elegido se llamaba Roberto Escalada. Nada más que estaba un poco gordo. Lo hicieron rebajar de peso. Pero se impuso por su cara pues tenía una hermosa cara, que fotografiaba estupendamente bien. Y se impuso sobre los otros cincuenta candidatos.
Escalada estaba en Radio El Pueblo haciendo uno de esos novelones gauchescos que tan de moda estaban por entonces. Hasta ese momento no había hecho nada más importante en teatro ni en cine. Se hicieron las pruebas de fotografía y daba exactamente el tipo: un joven incauto que cae en las garras de una mujer madura, mucho mayor que él, y que termina volviéndolo loco. Lo tomaron enseguida. Y con Safo comenzó verdaderamente la carrera artística de Escalada.
Safo tuvo un éxito de público muy grande y me dio muchas satisfacciones. Para mí, el secreto del éxito de esa película estaba en el libro.
Fui al estreno en Mendoza. En ese mismo momento había un congreso o asamblea de seminaristas. A todos les habían prohibido ver el film. Cuando llego, todos estaban en la estación esperándonos.
La noche de la premiére fue un escándalo.
El film para mí tiene un gancho: los chicos muy jóvenes siempre han soñado con tener una Safo en su vida, una mujer mayor que los inicie en el amor, un romance secreto. Y los hombres mayores se acuerdan de su juventud, cuando soñaban con tener alguna Safo en su vida, o cuando la tenían.
Es importante que las películas tengan algún atractivo, sobre todo si son de tipo amoroso.
Con Escalada, luego, hicimos muchas cosas. También filmé mucho con Hugo Christensen. Con Carlitos Schlieper y Mottura hicimos Madame Bovary. Mottura era el director de diálogos. En el elenco estaba, además de Escalada, Enrique Diosdado.
Mientras rodamos Safo la gente de Lumiton casi no me dejaba ir a casa. Escalada dormía en el estudio. O mejor dicho, en un chalet donde también se quedaba a pasar la noche el doctor Guerrico, que era uno de los dueños de la empresa.
También comíamos todos en el estudio. Digo todos menos Escalada, a quien tenían a dieta rigurosa. Todo su menú eran dos bananas y un litro de leche por día. A veces me decía con una voz que me partía el alma:
─ ¡Mecha: yo me muero de hambre! ¡Extraño los mostacholes de mi mamá!
Los directivos de Lumiton sabían de los “mostacholes de la mamá” y por eso no lo dejaban ir a su casa. Le hicieron bajar con esa severidad veinticinco kilos. Realmente estaba muy gordo y era una lástima porque era muy joven.
En ese estudio de Lumiton la improvisación era moneda corriente. Puedo decir que todo era improvisado. A veces no había ni una pantalla para los focos. Un peón graduaba la luz de algún reflector, quitando y poniendo, según las órdenes del director de iluminación, un pedazo de madera terciada.
Trabajar en Lumiton en la parte técnica, por esos años, era hacer milagros a cada rato.
El doctor Guerrico –que formó tantos muchachos para el cine− se iba al restaurante Nino, que está en Olivos, y allí reclutaba los futuros técnicos entre los que estaban perdiendo el tiempo. Los entusiasmaba. Los llevaba al estudio, comenzaba por hacerlos enderezar clavos si no había otra cosa que hacer.
─ No quiero que nadie esté ocioso ─decía.
A los que veía que tenían aptitudes los iba pasando: uno a la moviola; otro, como peón de cámara primero, y más tarde ayudante de cámara y después camarógrafo.
Cuando yo iba al Conservatorio frecuentaba la casa de los Guerrico. A veces me decía:
─ ¡Pero todos están locos!
Uno estaba arriba del techo con unos auriculares puestos. El otro estaba en un ropero lleno de cables. Vivían colgados de las azoteas. Querían explotar una onda pero no sabían cómo: no tenían un peso.
Tanto hicieron que terminaron por fundar la Radial Argentina. José Guerrico siempre me hablaba de los problemas técnicos de la radio y yo le contestaba:
─ Perdés tiempo. Para mí es como si me hablaras en chino.
Era un grupo de muchachos de gran talento y en las reuniones en su casa siempre estaba la gente más importante que llegaba al país: músicos, cantantes, pintores, intelectuales.
José Guerrico ha muerto hace dos años. Para mí fue como si se me hubiera muerto un hermano mayor. Me acuerdo de que en casa de Pepito la mesa estaba puesta todo el año. Siempre había comida para todos. Y en la sobremesa se discutía de todo. Siempre invitaba a gente de distintas tendencias pero inteligentes.
Ellos, los Guerrico, el doctor Susini, Romero Carranza, fueron los fundadores y animadores de Lumiton. Cada uno tenía en la empresa una función. Al comienzo uno era iluminador, el otro camarógrafo, el otro se encargaba del sonido. Al principio fue una cosa hecha “de entrecasa”, que fue creciendo a golpes de corazón. Allí se filmó La muchachada de a bordo, con Luis Sandrini, en la segunda mitad de la década del 30. Todo el mundo le decía a Pepito:
─ ¡Contratalo a Sandrini! ¡Mirá que se va para arriba!
Nadie tenía fe en Sandrini hasta esa película. Luego todo el mundo quería contratarlo. Sandrini en esa época era muy joven y con una gracia muy original. La película tuvo mucho éxito.
La gente tiene una atracción especial por el teatro. ¿Quién no ha querido ser actor alguna vez? Recuerdo a un ayudante que tenía Enrique Finocchietto. Cuando pasaba por el teatro donde yo actuaba entraba a tomar un café con los actores y después se iba a atender a sus enfermos. Yo creo que ese médico, el doctor Guido Bono, tenía en el fondo de su corazón el deseo de ser actor.
Otra vez, cuando fui a verlo a De Rosas, me vio tan joven que me preguntó:
─ ¿Y vos, para qué querés hacer teatro?
─ Mire, señor ─le dije─, a mí me gusta el teatro. No es que yo crea que tengo unas condiciones de locura con las cuales voy a deslumbrar. Además, en el Conservatorio he visto a compañeras que, según mis profesores, tenían condiciones excepcionales pero más tarde no pasó nada. Yo le digo a usted ahora, no le digo mañana o pasado, que si estoy dos o tres años en el teatro y veo que no salgo de allí, del lugar donde empezó mi existencia, pues me voy a hacer otra cosa. No sé qué haré, pero otra cosa voy a hacer. Pero que tengo capacidad de trabajo e imaginación, la tengo.
En realidad, yo formé mi compañía porque me dije:
─ El mejor día voy a terminar a los 28 años haciendo la característica de algún actor cabeza de compañía. No puede ser.
Y me tiré al agua. Hice Mujeres con 1.800 pesos que tenía ahorrados. Era todo mi dinero. Conocía a Rodolfo Franco, que era el escenógrafo del Colón. Era un gran señor y un plástico muy inteligente. Un día que íbamos a comer a lo de Susini me dijo:
─ ¿Qué andás haciendo?
─ Mirá ─le dije─, ando con el proyecto de hacer Mujeres, de Clare Booth. ¡Pero son catorce cambios escenográficos! ¡Y hay que hacer cada cambio en un minuto! Yo no sé si voy a poder hacer esta obra. Además, te tengo que pedir una cosa: no sé si es una insolencia. ¿Por qué no me hacés vos los decorados? ¡Claro que yo no tengo plata para pagarte!
Y le hizo mucha gracia mi desfachatez.
─ Mirá ─me dijo─: yo te voy a hacer los decorados. Si la cosa va bien, vos me pagás. Si no va bien, no me pagás nada.
Yo siempre he tenido mucho miedo a los mecenas, Aquellos que quieren “ayudar” al teatro y que no saben nada de lo que pasa en el escenario y fuera de él. Casi siempre terminan “encajando” a un actor o a una actriz que es amigo de ellos pero que no sirve para nada. Siempre discuten las cosas sin saber. Quizá por instinto nunca quise saber nada con esos mecenas. He sabido de tres o cuatro casos en los que habían intervenido los mecenas y, naturalmente, fueron un desastre: a los ocho días todos terminaron en sus casas.
Por eso decidí tomar al toro por las astas. El teatro es una profesión de amor. Hay que quererlo mucho. No puede ser el capricho de alguien que tiene dinero. No se puede jugar al teatro. Hay que trabajar, vivir de él. No sé si al final de la vida un actor terminará rico o terminará pobre, pero ese actor ha hecho algo muy hermoso. Nunca he presentado cosas de mal gusto. Siempre fui honesta en mi trabajo. Siempre traté de rodearme de los mejores directores, de los mejores actores, de los mejores escenógrafos. Como Soldi, que también me hizo muchos decorados.
Ahora en teatro no se hacen las cosas así. Se busca una obra para cuatro actores, con pocos decorados y si no los tiene, mejor. Eso permite salir los fines de semana en gira. Y aunque hay un director, cada uno hace lo quiere.
Este es un país de actores bufos. El actor bufo tiene un virtuosismo personal y en él se apoya. Pero lo que es teatro, teatro, no se puede hacer así. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad y muy en serio.
