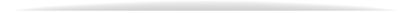
Luisa Vehil

Audio 1
Audio 2
Mi primer recuerdo, aquel que puedo ver con claridad, es de los 6 años cuando acababa de fallecer mi padre, muy joven, pues solo había cumplido los 33 años.
Mi padre, Juan Vehil, era un actor extraordinario. No puedo dar un testimonio por mí misma. Debo apelar al de sus compañeros de trabajo –Lola Membrives o Margarita Xirgu−, actrices que lo conocieron.
Mi padre era un hombre del Mediterráneo, catalán, como toda mi familia, inteligente, fino, culto.
Yo cumplo años en el mes de noviembre y papá falleció unos días después de mi cumpleaños. Pero él me mandó desde las sierras de Córdoba, donde se estaba curando de una enfermedad pulmonar, una carta en donde me decía que no me dejaba bienes de fortuna pero sí un maravilloso camino: el teatro.
Yo tenía seis años. Me llamaron para actuar en el teatro Solís de Montevideo con Antonia Herrero. Pensaban hacer una obra que se llamaba La pasionaria, cuyo autor ahora no recuerdo. En esa obra se necesitaba una niña muy pequeña y el papel era muy importante.
Al día siguiente, en el diario El Plata de Montevideo un artículo firmado por Blixen Ramírez, decía: “Anoche nació una actriz”.
Así como en Montevideo nací para el teatro, también en aquella ciudad nací para la vida, después de una función de Don Juan Tenorio. Mi madre era primeriza e inesperadamente hice mi aparición en este mundo después de la función nocturna de un día sábado.
El lunes, la compañía tuvo que viajar hacia Tucumán donde se había comprometido a realizar una breve temporada. Y como mi madre hacía Electra de Pérez Galdós, que estaba en el repertorio y necesitaba una criatura para sacar en brazos salimos en gira las dos.
Creo que he trabajado en el teatro desde el primer signo de vida. Acompañé a mi madre en el escenario cuando aún no había nacido.
Me bautizaron en Tucumán. Mi abuela, la actriz de carácter de la compañía y mi tío Jaime, el galán, se fueron a la catedral antes de la función y me hicieron cristiana. Mi tío Jaime fue mi padrino y mi abuela materna, mi madrina.
Recién muchos años después conocí Tucumán, y en mis giras siempre traté de volver a esa provincia atraída por no sé qué raro magnetismo. ¡Es una provincia tan hermosa, tan cálida! Fui muchas veces a Tafí del Valle. La primera vez lo hice en avión, antes de que construyeran el camino. Otra vez, con todos los integrantes del Teatro Municipal San Martín con quienes fui para hacer La invitación al castillo, de Anouilh.
Ese viaje a Tafí fue inolvidable y recuerdo una cosa muy emotiva: el trayecto, mientras subíamos la montaña. Había mucho verde, muchos árboles gigantescos, y de pronto, en un recodo del camino, apareció una pradera ondulada, un pastor con sus ovejas y, un cielo azul y todo el pasaje del ómnibus prorrumpió en un aplauso. Yo no sé si aplaudíamos al paisaje o al autor del paisaje pero aplaudimos todos, porque para agradecer la gente de teatro solo sabe hacer una cosa: aplaudir.
Pero volvamos a mi infancia. Regresé a Buenos Aires con mis dos abuelas –la madre de mi padre y la madre de mi madre−, mi mamá y mis dos hermanos, Juanito y Paquita, todos fuimos a vivir a un hotel.
A mí me gustaba mucho recitar. El día de mi cumpleaños, mi madre y mis abuelas invitaron para mi fiesta a un grupo de chicos de la casa. Y yo me puse a recitar.
Uno de esos chicos me dijo:
─ ¿Sabés que recitás muy bien? Yo te voy a presentar a mi tío. Si querés, lo vamos a ver con tu mamá, porque sabrás que mi tío es escritor y poeta: se llama Francisco Villaespesa.
Mi madre y yo fuimos a verlo al hotel. Estaba muy enfermo, era un hombre bastante delicado. A los pies de su cama me puse a recitar lo que me habían enseñado mi madre y mis abuelas: Lope, Calderón, es decir, obras del teatro clásico español.
─ Recitás muy bien ─me dijo Villaespesa─. Tengo una obra que se la he entregado a Enrique de Rosas. Se llama El burlador de Sevilla. Es un Don Juan que en vez de escaparse con una monja roba dos. Sé que la obra le gusta mucho a Enrique. Te daré una carta para él porque me gustaría muchísimo que hicieras el papel del jardinero.
Fui a ver a De Rosas con mi madre y él me dijo:
─ Sí… me gustaría mucho. Yo fui un gran admirador de tu padre. Pero recién cuando crezcas te voy a contratar.
Muy desilusionada regresé para hablar con don Francisco. Pasó el tiempo. Enrique de Rosas no le estrenó la obra y Villaespesa me llamó y la estrené yo en el Teatro La Comedia. Aún no había cumplido los 14 años.
La noche del estreno estaban en la platea mis dos abuelas y mi madre, temblando. Pero yo no temblaba. Para mí era una cosa tan natural que me sentía como un pez en el agua. Yo veía que la gente se acercaba entre bastidores a escucharme. Me sentía muy contenta. Me sentía muy bien y no tenía ningún temor. El temor vino con los años, con la responsabilidad.
Después de eso hice una temporada de teatro español en Buenos Aires, porque enseguida me contrató Julio San Juan. Interpreté personajes de Arniches, Muñoz Seca, los hermanos Álvarez Quinteros. Hacía papeles de andaluzas, sevillanas, madrileñas, aragonesas. Actuaba con un gran actor que se llamaba Tudela. Era un actor estupendo y con él aprendí mucho, sobre todo a decir. Con el teatro español aprendí a decir bien.
Pero yo tenía mucho interés por entrar en el teatro argentino. Mamá lo comprendió y fuimos a ver a Vicente Martínez Cuitiño. Ella le había estrenado obras muy importantes. El autor me dio una recomendación para los hermanos Ratti. En la carta les decía: “Les envío una perla legítima para la compañía”.
Pero en esos momentos ellos estaban comprometidos con otras actrices y no pudo ser. Pero Martínez Cuitiño, que me admiraba, me llevó, siendo tan pequeña, al Teatro Cómico donde Arata y Discépolo preparaban una temporada y, en la secretaría del teatro me probaron. Volví a decir Lope, Tirso, Calderón: todo lo que yo había aprendido de mis abuelas y de mi padre.
Debuté con La extraña, del propio Martínez Cuitiño, dirigida por Discépolo y protagonizada por don Luis Arata.
Hice todo el repertorio de Discépolo: Mustafá, Babilonia. No me costó mucho, teniendo en cuenta que ya había hecho todo el repertorio español. Así entré en el teatro argentino.
Mi abuelo paterno era periodista, director de La Ilustración de Barcelona. A los trece años, mi padre le dijo que se iba a dedicar al teatro. Mi abuelo no se opuso y él se compró un traje de pana. Se vistió como un “actor” y se fue a vivir con un grupo que había alquilado una habitación en el barrio gótico de Barcelona. Pero se anotó en las clases de teatro que daba Adrián Guail, el célebre director catalán, alumno de Antoine en París, que cuando regresó a Cataluña creó el Teatro Íntimo con actores muy jóvenes. En ese teatro se anotó también para estudiar Margarita Xirgu. Así que papá, mamá y Margarita fueron compañeros de estudio, y yo, que siempre he tenido pasión por Margarita iba todos los años adonde ella vivía en Montevideo, en Punta Ballena. Ella me contaba:
─ Nosotros éramos muy jovencitos y queríamos asomar nuestras cabecitas.
Y una vez le dijo a su marido:
─ Tú sabes que Luisita pudo ser hija mía, porque Vehil me perseguía.
En un libro sobre Adrián Guail que me regaló Cunil Cabanellas, se citan los nombres de mi padre y también de quienes fueron sus alumnos.
Margarita me contó que cuando hicieron una prueba frente al maestro, mi padre se perfiló no como una esperanza sino como una verdadera realidad. En esa época tenía 17 años.
En el libro, al hablar de Margarita Xirgu, Guail dice que él se emocionó y lloró muchas veces pensando que fue el director y el maestro que había encaminado los pasos de una actriz tan extraordinaria como Margarita Xirgu, y que la noche en que trabajaron juntos Guail y Margarita fue una noche inolvidable. Margarita es quien me ha hablado tanto de papá.
Recuerdo que ella se preocupaba por buscarme obras. Me decía:
─ Esta obra tienes que hacerla. ¡Es muy hermosa!
Esos son los recuerdos de mi padre joven.
Mi abuela materna, Dolores Gardé, tuvo dieciséis hijos mientras trabajaba como actriz.
Mi abuela materna trabajó en el teatro durante más de 50 años… desde pequeñita. En España comenzó en uno de esos teatros de magia, cuando tenía 5 años, pero después se casó con mi abuelo, un hombre de teatro y juntos siguieron haciendo otra clase de teatro. Tuvieron dieciséis hijos, como ya dije. Cuando mi madre, una de sus hijas, se casó en Barcelona, mi abuela vino con ella y con mi padre a América.
Y aquí la abuela siguió trabajando. Los tiempos eran malos: papá se enfermó a los 33 años. Mi madre trabajaba con Lola Membrives. Entonces, mi abuela llenó aquellas valijas con las que viajábamos, con ropa hecha por ella, ropa interior muy fina. Porque bordaba y cosía muy bien. Un día le oí decir:
─ En el teatro me van a ayudar.
Y yo, chiquita, la acompañaba a vender esa ropa por los camarines de todos los teatros. Y miraba el escenario, miraba los camarines donde los actores se pintaban frente al espejo.
Mi abuela era una mujer extraordinaria. Cuando vinimos a Buenos Aires la contrataron para hacer cine. Con Enrique Muiño hizo El viejo doctor y muchas otras películas. La siguieron llamando para hace cine hasta muy pasados los 80 años. Mi madre le decía que no, que no fuera: temía por su salud.
Pero mi abuela me llamaba aparte.
─ ¿Tú sabes por qué no me deja trabajar? No es porque tenga años sino porque tiene envidia. Me llaman a mí y a ella no.
Mis hermanos, Juanito y Paquita, se dedicaron al teatro. Juanito puso una librería para tener un respaldo, porque el teatro es inestable: un día las cosas marchan bien y otros, no tanto. A él le gustaban muchísimo los libros. También a mí me gustan. Vivo rodeada de libros. Libros que fueron de mi padre. Libros que fueron de mi marido. Libros míos. Libros que mandó el abuelo. Los que me regalan.
La librería de Juan se llamaba “Librería Vehil”. Quedaba en Callao y Santa Fe. Dejaba sus libros y hacía teatro, giras. Hizo giras hasta en rincones del Sur por donde jamás había pasado una compañía. En muchos lugares ni siquiera había escenarios y puedo decir que Juan hizo teatros, ayudó a construirlos. Hasta clavó las maderas de muchísimos escenarios.
Era muy simpático, muy inteligente, muy fino. Desgraciadamente, lo perdí…
Mi hermana Paquita era hermosísima. Exquisita, estupenda actriz. Se casó. Tuvo dos chicos. Uno de ellos es Miguel Ángel Solá Vehil, que estrenó Equus, dirigido por Cecilio Madanes, con tan buena fortuna que ganó un premio Molière. Mónica, tan hermosa como su madre, es inteligente y culta. Tengo por ambos una gran admiración. Y con ellos se perpetúa la tradición de la familia: el teatro.
Ahora quiero hablar de mis niñeras. ¿Saben ustedes quiénes fueron mis niñeras? Claro, porque cuando yo nací, mi madre trabajaba en Electra de Peréz Galdós, como ya lo he contado. Entonces, ella me hacía la cunita debajo de su toilette. Y, como todo niño que no sabe que está en un teatro y debe guardar silencio, de pronto lloraba. Y los maquinistas se convertían en mis niñeras.
¿Y saben ustedes quién era mi doncella? Un perro. Un día mi padre apareció en casa con un Terranova. Era un perro hermosísimo. Yo tenía 3 años. Papá buscó al dueño, pero el dueño no apareció. Entonces decidimos adoptar el perro y lo bautizamos “Otelo” (¡Por supuesto, tenía que llevar un nombre teatral!).
Un día mi padre estaba leyendo obras, pues en esa época hacía comedias policiales y de pronto comenzó a gritar:
─ ¡Qué maravilla! ¡Qué personaje extraordinario!
Mi madre creyó que era un papel para mí. Pero no. Era para Otelo. Lo hizo debutar con El mastín de los Baskerville.
Como verán, en mi casa, todo se transformaba en teatro. Cuando tuve edad de ir a la escuela, Otelo me acompañaba hasta el colegio. A mediodía, cuando tocaba la campana, comenzaba a ladrar. Yo me agarraba de su collar y los dos nos íbamos para el colegio. Y a las 5 de la tarde, Otelo me iba a buscar. Y a la noche, Otelo trabajaba en el teatro.
Mi tío Paco, que también era actor, instaló en General Villegas una tintorería porque había momentos en que el teatro no andaba muy bien. Entonces probó con algo más sólido, más estable.
Cuando estábamos en gira y llegábamos a General Villegas, lógicamente, íbamos a vivir a casa del tío.
Cierta vez, mi tío Paco compró un sulky y un caballo. Y como el caballo relinchaba constantemente, mi tío le puso Alegre. Cuando escuchaba música, el animal se ponía muy contento. Pero un buen día pasó la banda del pueblo y Alegre se paró en dos patas y se puso a bailar: en sus mocedades había sido un caballo de circo.
En este ambiente, en este clima, en la mesa, en las tertulias, desde niña, me persiguió un solo idioma. Y viví dentro de una familia que se sentía muy feliz al ver que a mí me gustaba la vida de teatro. Cuando mi abuela tenía 90 años y yo trabajaba (nunca he dejado de trabajar: ni cuando me casé, porque a mi marido también le gustaba mucho el teatro, le gustaba verme sobre un escenario, yo tenía que ir todas las noches después de la función a saludar a mi abuela), me sentaba a los pies de su cama y le contaba si el teatro estaba lleno o no, quiénes habían ido, si habían aplaudido mucho, si yo había mejorado aquella escena. De manera que todo era un empujarme constantemente hacia una cosa que, por otra parte, me gustaba mucho. Cuando hice Invitación al castillo, mi madre iba todas las noches. Si el teatro estaba lleno, mi madre se sentaba en los escalones de la Sala Casacuberta. Tenía 85 años.
El teatro, pues, fue una pasión personal y familiar, yo no iba sola por ese camino. Me acompañaban como ángeles custodios todos mis familiares.
Yo no puedo decir que allí me haya sentido avergonzada, ni que me haya sentido manchada, ni tocada, ni herida.
Seguía creciendo, llena de sensaciones extraordinarias porque a través de los textos iba conociendo a los seres humanos, con sus angustias, con sus fracasos, con sus grandezas, con sus bajezas, con sus limitaciones. Los textos fueron las lecciones más grandes que yo haya recibido…
A Luis Arata lo quise mucho. Era un ser muy tierno, muy agradable. Él y su gran compañera, Berta Gangloff.
Arata me enseñó mucho. Era un hombre muy disciplinado, muy serio, muy estudioso.
Armando Discépolo era tan buen autor como director. Cuando me nombraron directora de la Comedia Nacional, hice que representaran una de sus obras. La dirigió él: se trataba de Stefano. También dirigió El gorro de cascabeles, de Pirandello.
Fui a ver a Arata para que hiciera El gorro de cascabeles y no quiso. En ese momento ya no se sentía muy bien de salud. Quería hacer Mateo u otra obra de Discépolo. No llegaron a un acuerdo con Armando y Arata no trabajó en la Comedia Nacional.
De la puesta de Stefano tengo un recuerdo muy emotivo. Allí trabajó haciendo un papel muy difícil, el del hijo retardado, un estupendo actor: Luis Brandoni. Recuerdo que tenía mucho miedo. Yo lo alenté para que lo hiciera porque realmente para él era un salto muy importante.
Después, Brandoni ha hecho cosas muy importantes en el teatro y a mí me alegra muchísimo.
En la década del 30, luego de haber trabajado con Arata me fui a Chile con la compañía de Marta Esther Ducse. Cuando volví de esa gira entré como damita joven en el rubro formado por Paulina Singerman, Nicolás Fregues y José Olarra y más tarde volví a Montevideo contratada por la Cooperativa AETU.
Esta cooperativa singular fue formada por los periodistas uruguayos que decidieron convertirse en productores. Entre los contratados se encontraban Santiago Arrieta, Mario Soffici y 17 alumnos nuestros.
Durante la temporada para la AETU estrené Simún, de Lennormand; Partir, de Gantillon; Anatema, de Andreiev; y Albergue de pobres, de Gorki. La dirección estaba a cargo de González Pacheco.
En esa temporada de Montevideo también trabajaron en el elenco, como siempre mi madre, mi hermano Juanito y mi hermana Paquita.
Después de Montevideo, la cooperativa quiso venir a Buenos Aires. Tuvimos que vender muchas cosas pero debutamos en el desaparecido Teatro Nuevo. La temporada fue muy hermosa.
Otra vez trabajé con Arata El otro, de Unamuno, dirigida por Lola Membrives. Y recuerdo que poco antes de estrenar la obra, yo le dije:
─ Me duele el estómago, la cabeza.
─ Lo que tienes tú es un miedo ─me dijo─ que no se te entiende. Para que se te pase tú tienes que hacer lo que yo hago. Yo me planto entre cajas y digo: “Soy Lola Membrives”.
─ Pero yo no puedo decir: “Soy Lola Membrives” para darme fuerzas, doña Lola. Me siento muy chiquita.
Era muy jovencita. Recuerdo que para darme más cuerpo, me hizo poner un traje tableado, tacones muy altos y me tiñó el cabello. Cuando salí a escena no me conocían.
Con doña Lola aprendí a manejar mi voz. Ella llegó a darme matices inéditos. Yo gritaba desde el foso del viejo San Martín y se me escuchaba hasta los rincones más alejados del escenario. También aprendí a colocar las medias voces para que se me oyera como si gritara.
Y salto etapas en esta procesión de recuerdos. Una de las cosas más importantes que yo hice fue La alondra de Anouilh. Fui dirigida por Jean- Louis Barrault.
Mi marido remataba caballos de carrera. Un día lo llamaron por teléfono desde París. Tuvo una conferencia con Gutman que estaba casado con la actriz Jacqueline Domanceaux. Gutman quería que le rematara un caballo y en ese momento le dije por lo bajo:
─ Por favor: pregúntale si Barrault me orientaría en La alondra.
─ Aquí está la loca de mi mujer ─le dijo mi marido─ que me pide que le digas a Barrault si la orientaría para hacer La alondra de Anouilh.
─ Yo voy a hablar con él y te voy a mandar un telegrama ─le respondió Gutman.
Barrault y su compañía estaban en gira por América Latina y en el Colón de Buenos Aires estrenarían El libro de Cristóbal Colón, de Claudel.
Un día llegó un telegrama de Gutman:
“Barrault acepta: va carta”.
Y en la carta me decía que yo enviara una persona con las fotografías de los actores, con la escenografía y con el diseño de los vestuarios.
Allí comenzó mi gran angustia porque en realidad un sueño se había corporizado.
Le pregunté a mi amigo Francisco Javier si él quería ser embajador ante Barrault para llevarle algo muy importante para mí. Y Javier, a quien le gustaba tanto el teatro, me dijo que sí.
Y Javier tomó un avión (era la primera vez que lo hacía y por lo tanto su susto era muy grande). Después me contó todos los pormenores de esa embajada: Barrault rechazó los bocetos de la escenografía y él mismo dibujó el decorado. El vestuario, en cambio, que era de Federico Padilla, le pareció sensacional, lo que me dio una gran alegría porque no hacía mucho que Padilla había egresado de Bellas Artes.
Yo debía hablar con Barrault en cuanto llegara a Buenos Aires. Estaba que me comía las manos. Me parecía mentira porque había leído en un diario el éxito que Susanne Flon había tenido en París con La alondra. Porque siempre mis cosas han tenido algo de mágico, como si alguien me iluminara, me guiara, me llevara de la mano para realizar bien mis deseos.
Un día lunes, Barrault descansaba y nosotros también, me anuncia que puede venir a vernos al teatro. En ese momento estaba prohibido trabajar los días lunes. Pero yo dije que se trataba nada más que de una visita de Barrault a mi teatro.
Le preparamos una recepción. Preparamos sandwiches y champagne para recibirlo. En el escenario estaban los actores, los maquinistas, los utileros, toda la gente del teatro.
Pero él entró por el pasillo de plateas y con su ponchito sobre los hombros y el texto de La alondra en la mano, de un salto subió al escenario y empezó a ensayar.
Ese día Barrault hizo todos los personajes. Trabajó desde las 2 de la tarde hasta pasadas las 8 de la noche. Marcó todo. Nos dijo que tenía muchos problemas en el Colón y que realmente quería ayudarme.
Y allí quedaron en un rincón , los sándwiches y el champagne que habíamos preparado. Nadie se acordó. Era tan maravilloso lo que estábamos viviendo: una verdadera lección de teatro.
Como dije, Barrault hizo desde La alondra hasta El inquisidor. Y con ello mostró su capacidad para meterse en la piel de los seres más antagónicos.
Después, se le complicaron las cosas. Entonces vino Pierre Bertin. Con él pasamos las escenas, los diálogos, los movimientos.
Bertin estaba muy entusiasmado con Marcos Zucker. Le dijo que era un gran actor. Marcos hacía el Delfín.
También él puso las luces. Me hizo cortar el pelo. De tanto en tanto Bertin le informaba a Barrault cómo iban las cosas.
Un día, que habíamos hecho el final, llegó Bertin, subió la escalerilla que iba de la platea al escenario y me dijo:
─ Querida: me tengo que ir. El avión sale para Brasil dentro de dos horas. Te dejo toda la bendición de París.
Corrí al teléfono. Hablé con Barrault y con Madeleine Renaud y nos dijimos adiós. Les agradecí las horas de trabajo que le habían brindado al teatro argentino.
Otra persona que fue muy importante para mi carrera fue Alejandro Casona. Con él estrené Los árboles mueren de pie. Me acompañó mi queridísimo y siempre recordado amigo Esteban Serrador, también como yo hombre de teatro, de familia de teatro, de actores que fueron naciendo en los distintos países que iban visitando sus padres, con un respeto inigualable por su profesión. Esteban me contaba que tenía 11 años cuando su padre le ponía zapatillas de goma y él hacía de traspunte.
Recordaré siempre su gran sensibilidad, su gran conocimiento. ¡Cómo dibujaba y pintaba los decorados!
Para nosotros dos, Alejandro Casona escribió muchas obras. En Los árboles … , en sus personajes centrales hay un poco de mi personalidad y de la de Esteban. Aparentemente, Esteban era un hombre frío. Yo era muy sensible: mis ojos se llenaban de lágrimas con mucha facilidad. Y todas estas cosas Alejandro las fue poniendo en el texto.
Cierta vez me dedicó una frase. Decía: “Tiene la mirada más linda que los ojos”.
El personaje que yo hacía en Los árboles… se llamaba Marta Isabel. Era el nombre de su hija.
Después de aquella pieza nos escribió La llave en el desván. Me hizo hacer La dama del alba. Yo le decía:
─ Esta obra no, Alejandro. La hizo Margarita…
─ Tú la vas a hacer muy bien ─me contestaba.
Y la hice. La hice con Closas, con doña Sánchez Ariño, con López Silva que era muy buen actor.
En el Politeama estrenamos Siete gritos en el mar. Cuando pasé al Liceo y formé compañía sola, Casona me vio en La alondra. Vino muy emocionado y me dijo:
─ ¿Qué vas a hacer el año que viene?
─ No sé ─le respondí─. Hay obras que uno quiere hacer. Me traen textos importantes. Pero todavía no sé nada.
─ Si no tienes decidida una obra, yo quiero escribirte una. Ya tengo decidido el personaje. Si tú la haces yo voy a escribirla. Tengo visualizado tu personaje. Se llama la tía Genoveva. No sé nada de ella. Sé que está detenida en el tiempo y la veo en mi casa de Asturias vestida con la ropa que llevó mi madre. Pero no te puedo decir nada más de ella.
Yo le decía:
─ ¡Alejandro, por favor: quiero saber qué le pasa a la tía Genoveva!
Al día siguiente me llamó y me dijo:
─ Luisa: ¿sabes que ya sé con quién habla la tía Genoveva? Habla con un chico en blanco que se llama Uriel. Me estaba lavando los dientes y en el espejo vi un chico en blanco.
Así, por teléfono, o visitándome me iba contando cómo iba surgiendo la vida de la tía Genoveva. Fue una experiencia muy sobrecogedora seguir los pasos de la creación de un autor en la búsqueda y el encuentro de sus personajes, porque ese camino nuevo lo tenemos que transitar nosotros, los actores.
Me pasó una cosa muy curiosa: yo estaba con mi abanico de esperar, con la mantilla, con el traje que dibujó ese estupendo escenógrafo que fue Gori Muñoz, con mis sueños y el teatro que desbordaba (porque cada estreno de Alejandro era un acontecimiento. No se aplaudía al actor, se aplaudían frases, réplicas a escena abierta) y me dio por mirarme por dentro. Yo creía que estaba muy tranquila. Pero no era así. Casi me caigo redonda. El corazón se me salía por la boca. Las rodillas me temblaban. Me decía: “¿Cómo es posible que en este estado tengas que hablar casi tres horas?”.
Esto seguramente me había pasado siempre pero yo no me había detenido a mirarme por dentro. Me miraba por fuera.
Tuve que respirar hondo. Tuve que enfriarme totalmente para poder hablar porque no podía. Así nació La casa de los siete balcones.
Un día le dije a Casona:
─ Alejandro, me gustaría hacer un texto de Lope.
─ Hombre, no está mal. ¿Y qué te gustaría hacer?
─ Y, La estrella de Sevilla…
─ No. Hay una cosa más extraordinaria para ti. Es El anzuelo de Fenisa. Hoy mismo me pongo a trabajar.
Hizo una revisión a fondo. Le quitó el polvo del tiempo. El anzuelo de Fenisa no se hacía desde la época de Lope. Ni en España se había hecho. Después que yo la estrené recién la hicieron en Madrid.
Alejandro Casona no se llamaba Alejandro Casona. Se llamaba Alejandro Rodriguez Álvarez. Pero en España, y más precisamente en Asturias, a las familias las llamaban por la ubicación de sus casas en las aldeas:
“Pérez el del Atajo, Rodríguez los de la casona”. Y a ese casi gentilicio, él lo utilizó como nombre de teatro. Y no pudo cambiarse de nombre.
En el Odeón vi la versión inglesa de Los días felices, de Beckett que hizo la gran actriz inglesa Brenda Bruce. Quedé fascinada. Para mí, el teatro del absurdo tiene una atracción singular. Terminado el primer acto, no pude contenerme y corrí al camarín para saludarla. Sé que a una actriz hay que verla al final de una obra. La encontré tomando grandes cucharadas de glucolín.
Entré acompañada por un periodista y este periodista le dijo quién era yo.
─ Entonces –me dijo ella─ tiene que hacer esta obra porque es una gran experiencia. Pero le aconsejo, en el caso de que la hiciera, que tome esto que yo estoy tomando porque si no, no va a poder hacer el segundo acto.
Pasó el tiempo. Comencé a trabajar en el Liceo. Allí hice Las falsas confidencias de Marivaux, cuyos decorados fueron dibujados por Norah Borges. Tuvo mucho éxito. Luego tenía que poner otra obra. Recuerdo que Julio Mauricio había escrito La valija para que yo la hiciera, pero tuve que dejarla para más adelante. Le dije a Mauricio:
─ Vamos a esperar un poco.
En ese entonces, mi marido tenía problemas con Romano, el empresario de la compañía y este con los dueños del Liceo pues querían echar el teatro abajo. Aumentó el alquiler. No nos podíamos sostener si queríamos hacer un repertorio muy importante y costoso.
Entonces me acordé de Los días felices y lo llamé a Jorge Petraglia.
─ Quiero hacer Los días felices ─le dije.
─ Ya. Comencemos esta noche, Luisa ─me dijo.
Empecé a ensayar, no esa noche sino la noche siguiente. Y comencé a estudiar no solo todo lo relacionado con el mundo de Beckett, sino que también profundicé todo lo que pude sobre el teatro del absurdo. Confieso que el texto era endemoniado.
De noche, cuando volvía del teatro, me daba un buen baño, tomaba un café y estudiaba la pieza hasta la madrugada. Es una costumbre que siempre he tenido porque durante la noche hay más tranquilidad, más silencio.
Cuando empecé a ensayar era pleno verano, y por esa razón recitaba el texto a voz en cuello y con las ventanas abiertas.
Un día, al salir me encuentro con un vecino, el juez Incháustegui, a quien quiero mucho y me dice:
─Señora: usted no sabe el tiempo que yo he estado debajo de su balcón.
─¿Por qué?
─ Porque me decía: “¡Pobre marido!¿Cómo puede soportar esta vida?”. Pero después empecé a darme cuenta de que era una cosa repetida. Y recién caí en la cuenta de que usted estaba estudiando un texto.
El estreno de Los días felices no tuvo lugar en Buenos Aires sino en Rosario. Durante el viaje le iba repitiendo el texto de memoria a Petraglia. Y cuando me olvidaba de algo, prendía la luz. Como íbamos en el coche a mucha velocidad estuvimos a punto de accidentarnos.
Llegamos. Comenzamos los ensayos y Leal Rey, que era el escenógrafo, no sabía cómo colocarme. Al fin tomó una madera terciada, me metió adentro y la clavó.
La rodeó con tergopol y comenzó a pintarla.
Esto era pocas horas antes del estreno. Yo sentía que me ahogaba, que me moría. Estaba con medio cuerpo descubierto, porque la obra gira en torno a una mujer de edad, enterrada hasta la cintura en un montículo de arena que a medida que habla se va hundiendo.
Se levantó el telón. Por el título, Los días felices, el público pensó que se trataba una comedia. Desde mi montículo comencé a escuchar cuchicheos y murmullos.
Termina el primer acto y pude escuchar cómo la gente se hablaba a gritos, de palco a palco, de platea a platea. Yo gritaba:
─ ¡Que me saquen los clavos! ¡Que me saquen los clavos! ¡Que me ahogo!
Cuando estreno una obra, con los primeros que hablo es con los acomodadores. Saben mucho porque han oído la verdad. Entonces llamo a uno de mis viejos amigos, veterano acomodador del teatro La comedia de Rosario y le pregunto:
─ Dígame, ¿qué ha escuchado sobre la obra? ¿Qué ha pasado?
─ Mire señora: las conversaciones eran muy confusas, muy extrañas. Todos preguntaban qué pasaba. Casi al final vi que dos señoras salían corriendo por el pasillo de plateas y una le decía a la otra: “¿Cómo hacemos para avisarle a la Tota que no venga?”.
Reconozco que es una pieza desconcertante pero aquí, en Buenos Aires, durante todo el tiempo que la hice tuvo mucho éxito.
Una noche, el avisador del teatro, después de la función me dice que una señora quería verme para hablar sobre el tema de la pieza. Como a mí siempre me gusta escuchar al público pues más de una vez los espectadores me han dado ideas interesantes para mejorar mi actuación, le dije que la hiciera pasar.
Entró la señora, la hice sentar, le ofrecí un café.
─ ¿Dígame usted: qué quiere saber de Beckett? ─ le pregunté. La señora tartamudeó:
─ No… no… Yo quiero saber qué enfermedad padece el marido…
Los días felices ha sido una de las piezas que más satisfacciones como actriz me ha dado. Me conmovía mucho el texto de Beckett. Me seguía hasta mi casa. Me atrapaba y no podía desprenderme de él.
Cuando puse Ana de los milagros, esa excelente pieza de William Gibson sobre la vida de Hellen Keller, niña sorda, ciega y muda que fuera educada por Ana Sullivan, durante tres meses fue a la escuela de ciegos y a la escuela de sordomudos. Allí observé el comportamiento de los niños. En el escenario yo tenía que dar una verdad, un mundo que desconocía totalmente. Quería saber cómo educaban a quienes tienen tan terrible desgracia.
Durante ese tiempo me hice amiga de la maestra y de los alumnos. Un día, el último que concurrí, me encontré con uno de los chicos, sordomudo, con quien había convivido esos tres meses. Me miró, se separó de su madre y tocando la pared, se dirigió a mí y me dijo: ─ Pa… red… Luego sonrió como si me hiciera un regalo.
Ana de los milagros se estrenó el Día de la Bandera. El día anterior me dijo la directora que todos los alumnos se iban a reunir en el hall porque querían despedirse de mí. Allí estaban desde los más chiquitos hasta los más grandes. Pusieron un disco con el Himno Nacional y todos los niños, siguiendo los movimientos de la boca de la profesora, cantaron el Himno. Yo creía que no iba a poder tenerme en pie. Me caían las lágrimas. Uno de los mayorcitos se acercó y me dijo que antes del estreno de la obra ellos querían cantar el Himno Nacional en el escenario. Y lo cantaron. Yo estaba atrapada por ese doble juego de la ficción y de la realidad. Yo estaba en el mundo de la ficción. Yo representaba el mundo de Ana Sullivan. Pero en la platea estaba la terrible realidad.
Luisa Vehil.
García Lorca en el espejo
Fugazmente fui amiga de Federico García Lorca y de él tengo un recuerdo muy tierno.
Hubo una fiesta organizada por Andrés Muñoz. Era una cena en homenaje a una actriz y me tocó estar sentada frente a Federico y él que me mandaba papelitos con dibujitos de palomas, flores y abanicos. Yo lo miraba divertida. No tenía consciencia de que estaba frente a un monstruo.
Él me seguía enviando papelitos y me miraba mucho. En un momento dado, se levanta, da vuelta por las mesas, se me aproxima por detrás, me toma de los hombros y me lleva frente a un espejo.
Me dice:
─ ¿Te has fijado? Yo tengo la tez aceituna porque soy gitano, y tú la tienes blanca. Pero fíjate en los ojos: tenemos el mismo color.
Me llevó para mirarse en un espejo junto a mí. Me trajo de vuelta a mi asiento y cuando terminó la comida me dijo:
─ Voy a hacer El retablillo de don Cristóbal. ¿Vas a ir a verme?
─ Sí.
─ ¡Mira que digo muchas malas palabras!
─ Me taparé los oídos con la piel si es que tengo vergüenza.
Fui a verlo. ¡Tan delicioso, tan simpático! Era en el Avenida. Luego hizo una lectura de La Casa de Bernarda Alba. Estuve con él el día de la despedida. Agradeció el homenaje y anunció:
─Ahora va a hablar Cristobalón porque Federico está tan emocionado que lloraría.
Dijo cosas muy lindas de la Argentina. Nos quería mucho.
Luego lo fui a ver.
─ Federico, ¿por qué te vas? ─le pregunté ─ ¡Aquí la gente te quiere tanto!
─ Porque en España tengo los viejos amores de mi corazón y aunque sea hombre nuevo estoy muy atado a ellos.
─ ¡Ay, qué pena! ─le dije.
Y no lo vi nunca más.
La voz extraordinaria de Borrás
Mi abuelo, además de ser actor era director y descubrió a Enrique Borrás, a quien fui a ver cuando estuve en Barcelona.
Entiendo perfectamente el catalán y lo leo. De manera que yendo por esas calles del Paseo de Gracia, de la Rambla de las Flores, del barrio gótico, todo me decía algo y cada cosa me emocionaba. Yo había recorrido antes esos lugares pero de la mano de mi madre y de mis abuelas.
Cuando llegué a la casa de Borrás lo encontré postrado por un ataque de hemiplejia. Tenía el brazo paralizado. Estaba sentado frente a una gran mesa cubierta con un paño. Debajo de esa mesa estaba el brasero.
Le pedí que recitara. Me recitó un trozo. No pude contener las lágrimas que caían y caían porque de pronto vino a mi encuentro toda mi niñez. Allí estaba todo lo que yo había oído contar a mis abuelas y a mi madre.
En un momento dado, Borrás se levantó y me dijo:
─ Te voy a entregar algo.
Y se fue a buscar un retrato donde él estaba caracterizado como Don Juan Tenorio.
─ Te firmaré una dedicatoria, pero dejaré un espacio para que también te lo dedique Margarita ─me dijo.
¡Qué voz tenía Borrás! ¡Qué voz tan fuerte, tan potente y qué manera tan extraordinaria de decir! ¡Era un gusto escucharlo!
Esa tarde inolvidable estaba con María Luisa, su mujer, y en un momento dado ella le dijo:
─ Enrique pronto va a trabajar.
Pero se lo decía para alentarlo porque su angustia era estar alejado del teatro.
Y él le respondió en catalán:
─ Ya lo creo que trabajaré pronto.

