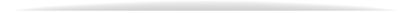
Gloria Guzmán

Me veo desembarcando en Buenos Aires en los primeros días de julio de 1924. Yo, con 22 años, integraba la Compañía de Zarzuelas de Ramón Peña, un actor muy fino, de gran cartel en España, donde había hecho muchas operetas y los principales papeles del llamado género chico lírico. Entre las piezas de mayor éxito se encontraba Petit Café. Cuando formó compañía para venir a Buenos Aires me pidió que fuera la damita joven del elenco.
Ahora estoy en el escenario del Teatro Avenida, cantando el papel de Rosaura en Los gavilanes o haciendo mi personaje de tiple cómica en La montería, dos zarzuelas del maestro Jacinto Guerrero (Ramón Peña había estrenado Los gavilanes en Madrid). Siento los aplausos del público, los gritos pidiéndome bis, los ¡Bravo!
Mi primer invierno en Buenos Aires: yo había salido de Cataluña (adoro Barcelona) con una primavera gloriosa. Y de pronto, en estas latitudes, me encontraba de nuevo con el frío. Los meses no correspondían a las estaciones, tal como yo estaba acostumbrada, y mi cuerpo se rebelaba.
Ahora estoy conversando con Jorge Gallo, “Gallito”, un periodista de Última Hora, muy simpático, uno de mis primeros y más fervorosos admiradores. Lo veo discutiendo con Luis Bayón Herrera –la pluma más aguda de su tiempo– y con Manuel Romero. Ambos eran directores del Teatro Porteño, en ese momento el polo de atracción de Buenos Aires por las revistas imaginativas que montaban en ese escenario.
En aquellos años no había vedettes en los teatros de revistas. Simplemente una commére, cuya tarea era anunciar los números y monólogos y sketches a cargo de Marcelo Ruggero, Alfredo Camiña y otros buenísimos cómicos (los actores argentinos tienen una ductilidad asombrosa y hasta diría increíble, que les permite componer cualquier tipo: gallegos, italianos, rusos, alemanes). La commére con mayor fama era Ida Delmas, una muchacha con un físico estupendo y muy elegante.
Gallito trató de convencerlos a Bayón Herrera y a Romero. Les dijo: “Hay una muchacha española, una tiple cómica, en el Avenida, que sería una maravilla en la revista”. Romero y Bayón sonrieron escépticos. Uno de ellos dijo: “Pero, ¿qué va a hacer una tiple gallega en una revista criolla?”. (Se imaginaban que una tiple española era una señora muy robusta, con doble mentón, gran capacidad torácica y un enorme repertorio).
Mi amigo Gallo no se dio por vencido. Y pregonó en todos los mentideros y cafés de Buenos Aires su idea: convertir a esa muchacha española en reina de la revista porteña.
Ahora estoy frente a Humberto Cairo, empresario y director del Maipo. Viene a visitarme a mi camarín del Avenida. Mi fama ha llegado a sus oídos. Me ofrece integrar como primera figura el elenco del Maipo. Está deslumbrado: también él se imaginaba que una tiple cómica española debía ser algo así como una fragata empavesada. Alabó mi figura moderna y mi forma de actuar, que no encajaba dentro de los carriles “clásicos”.
Cairo cifra sus esperanzas en mí. Cree que yo soy la figura que el Maipo necesita para arrebatarle el cetro de la revista al Teatro Porteño.
A mí me faltaba un mes de contrato con la compañía de Ramón Peña. En ese mes nos fuimos a Montevideo y allá escuchamos que ¿Quién dijo miedo?, la revista que estaba en el cartel del Maipo en ese momento, era una maravilla. En el elenco aparecían Carmen Lamas (una delicia); e Iris Marga, que cantaba en francés y en italiano.
Por ese mes que me faltaba, yo tuve que debutar sola en el Maipo, con una revista que Roberto Cayol escribió exclusivamente para mí, con música original y seleccionada por Arturo De Bassi, que tenía un gusto fabuloso.
Me veo ahora en el escenario la noche del debut, cantando una canción: Las camisas negras, rodeada por el conjunto de chicas que salían conmigo. Todas llevábamos unas camisitas de encaje, muy cortas, con una capotita. Y en la mano, unos reflectores chiquitos con los cuales nos iluminábamos la cara. Yo me adelanto al proscenio y canto la melodía: “A quien me diga que no soy graciosa le digo yo / que sí, que no…”.
Era un 11 de noviembre. Terminaba el año 1924. La revista se llamaba Así da gusto. Tanto gustó que firmé contrato para una segunda: Buenos Aires en Harrods.
Por mi trabajo en Montevideo me incorporé mucho más tarde al elenco de ¿Quién dijo miedo? Como no tenía papel asignado, me hicieron bailar una polka con un bailarín ruso, Arkady Beiler. Fue la locura.
El éxito de Buenos Aires en Harrods era total. El público se iba de la sala llevándose globos, pañuelos y caramelos que tenían estampada mi cara. Era una forma de promover el espectáculo y de hacerme más popular. La Prensa dijo, casi al final de la temporada, que las columnas del Maipo debían llamarse “Gloria Guzmán”.
Ahora soy una niña de dos años. Tengo una muñeca muy grande, vestida como una gitana, con un vestido de lunares rojos y negros. Es lo único que recuerdo de Vitoria, provincia de Álava, cerca de Bilbao, donde nací en 1902. Mi padre, José María Guzmán, es comerciante. Tengo seis años y me dice: “Gloria, nos vamos todos a La Habana”.
Veo el barco que me lleva, las calles de La Habana Vieja, mi escuela. A los 9 años regreso a España, a Madrid, hecha una cubana, una guajira, diciendo: “¡Jalá de aquí!… ¡Jalá de allá!”, comiéndome las “r” o transformándolas en “l”.
Ahora, un salto hacia adelante: mi tía Luisa, hermana de mi padre, está sentada en la platea del teatro La Latina, de Madrid. Yo cantaba ese famoso cuplé: “Hay que ver / hay que ver / hay que ver, hay que ver / las cosas que hace un siglo / llevaba la mujer (…) / que de una de esas mangas / salen al menos dos…”. Mi tía Luisa es la única familia que me queda. Esa noche la llevé a un ensayo general. Cuando terminó mi número, bajo a la platea y me siento al lado de ella. Por las mejillas le corren gruesos lagrimones. Me dice que no lo puede creer. Y tiene razón, porque soy una acomplejada. Ella me había educado de maravillas. Quería que yo aprendiera todas las cosas de la casa. Mi madre había muerto y mi padre se había vuelto a casar en segundas nupcias.
Converso con Úrsula López. Úrsula es actriz, una actriz muy conocida. (Trabajó aquí, en Buenos Aires). Mi tía está presente. “La niña quiere ser actriz”, le dice. Úrsula López me mira. Yo enrojezco. Me pasa la mano por la cabeza y dice, como para aliviarme del miedo: “Probaremos…, probaremos”.
He cumplido 14 años, pero mi físico sigue siendo el de una niña y eso me acompleja más. Cuando vine al Maipo había una chica, creo que se llamaba Pampín, que tenía 14 años y era una mujer formada; y yo me quedaba mirándola y me acordaba de mis piernas, largas y huesudas, y de mi falta de formas,
Y ahora vamos a la noche del debut. Yo era una de las tres chicas que bailaban el garrotín en La corte del faraón. En Molino de viento fui el Primer Oficial. Llevaba un uniforme muy bonito, con una gorrita requintada. Y en El bueno de Guzmán fui una costurerita. Estaba en una mesa junto con dos o tres chicas –en un taller de modistas–, miraba de reojo y me asustaba el público.
Desde Barcelona partí hacia Manila, en las Filipinas, con una compañía de zarzuelas. El barco llegó a Port Said, luego a Suez, más tarde a Colombo, a Singapur.
Llevo puesto un vestido muy mono. El teatro de Manila está colmado. Me aplauden a rabiar. Hago unas poses muy raras. Imito a las grandes figuras del cine mudo. Me dicen que soy muy, pero muy moderna. La función de mi beneficio es un gran éxito. Nunca volveré a tener una función de beneficio similar. En Manila cumplo los 15 años. Hay allí unos coches muy curiosos, con unas extrañas capotitas, tirados por caballos. En lugar de bocinas, los cocheros tocan unos timbres o campanillas antes de cruzar las bocacalles. Yo me río. Me acuerdo de los tranvías, de los mateos, pero no tienen nada que ver: son más livianos, casi como de juguete.
Ahora el barco está detenido en un puerto de Oriente. En el muelle hay un galpón donde almacenan latas de leche condensada. Frente al galpón hay un rickshaw que parece abandonado. Estoy con otra chica. Es la hija de la característica, que tiene más o menos mi misma edad. La hago subir al rickshaw. Tomo el puesto del que tira del cochecito y comienzo a arrastrarlo. El rickshaw es muy liviano, las asas son largas, lo puedo levantar fácilmente. Doy un impulso y partimos. Doy vueltas al galpón. Ambas gritamos y nos reímos. Mi tía baja del barco. La subo al rickshaw y a pesar de que es bastante gorda, la hago pasear.
Ahora mi amiga se baja. Yo estoy por subir. En ese momento sale el cuidador del galpón y nos damos un susto grande. Pero el hombre sonríe, nos tranquiliza, luego toma las asas del rickshaw y comienza a pasearme a gran velocidad.
Estoy en el Teatro Tívoli, de Barcelona. Ya Oriente quedó atrás. Estoy buen mozo. Se llama Enrique García Parra. Me pide que me case con él. Le doy el sí, y corro hacia los camarines donde está una amiga que trabaja en el teatro y a la que vengo a ver todas las noches. Le cuento que me voy a casar. Nos abrazamos.
Enrique García Parra era actor y director. Era mayor que yo. Había montado muchos espectáculos en La Habana y en España. Su bondad hacía que me sintiera amparada. Ya no estaba sola, iba a tener una familia, alguien que velara por mí, porque al volver de Manila me había separado de mi tía Luisa.
Para los recién casados, los comienzos son siempre duros. Trabajamos haciendo “bolos”, y los fines de semana, unas zarzuelas de repertorio.
Recuerdo cuando representamos La corte del faraón. Encarné a “La Lota”, la dama de compañía de la reina. Tuve que cantar ese trozo tan conocido: “Te aguarda mi señor / en la cámara nupcial…”. Todavía no estaba definida mi voz, a pesar de tener 17 años y estar recién casada. Mi tía me decía: “Creo, nena, que no vas a poder hacer bien ese papel. ¡No ves que no te alcanzará la voz?”. Pero yo, en el afán de hacer, de llegar, de actuar, le contestaba: “No, no. Lo que pasa es que estoy un poco resfriada y me quedé afónica”. (Mentiras: no tenía la voz; además, no tenía formas, y al lado de las otras fabulosas mujeres del elenco parecía un pollito).
Salí, por fin, a cumplir con mi papel. Cuando aparecía el “Casto José” yo debía contestar: “El joven que vimos / en paños menores / el de la cisterna… (aquí el tono se elevaba por encima de mis posibilidades). Desafiné. Alguien, desde el paraíso, lanzó un estridente kikirikí (en Cataluña saben de música una locura y no le perdonan a nadie). La carcajada general del teatro me dejó paralizada. Tuve que hacer mutis con el faraón, que marchaba adelante. En mi desesperación por huir del escenario le pisé las sandalias al faraón, lo atropellé y lo empujé. En voz baja, él me dijo: “Esta niña…, esta niña…”.
Me quitaron los “bolos”. No los hice más.
Luego formé parte de un cuarteto de variedades con mi marido y otro matrimonio de actores. No me gustaba. Teníamos que hacer giras por provincias y lo que conseguíamos era poco.
Tuvimos que salir rumbo a La Habana. Volví a ver el mundo de mi infancia. Trabajábamos en el Molino Rojo. Yo bailaba una malagueña. Seguramente lo hacía muy bien, porque la gente comenzaba a reconocerme. Cierta vez, pasado el mediodía, cruzaba por los portales del Teatro Nacional de La Habana (en ese entonces se llamaba Teatro Tacón). Se me hacía tarde para el ensayo. Pasé por entre un grupo de cubanos que conversaban. Uno de ellos se plantó frente a mí y les gritó a los compañeros: “¡Vean esto tan chiquito que va por ahí! Pues chico, eso es lo más grande que ha venido a Cuba”.
Es de noche. Ha nacido mi niño. Lo llamamos Francisco. Estamos en La Habana, pero hay que seguir trabajando. Los artistas no podemos parar porque si no, no comemos.
Me veo viajando por Santo Domingo. Hace un calor atroz. Viajamos en un Ford viejo que traquetea. El niño va a mi lado, acostadito en un almohadón de miraguano con una funda de hilo. Tiene una camisita de seda, nada más, y le seco la transpiración. Lo abanico para que no sufra tanto el angelito.
Discuto con mi marido: “Tenemos que volver a España”. Él replica: “Dejaremos al niño con mi madre. Seguimos”.
En Buenos Aires nos incorporamos con mi esposo a la Compañía de Ramón Peña. En el Maipo, donde tuve muchos éxitos durante toda la década del 30. Por fin la fama me había tocado con su varita mágica.
Vinieron a verme para que interpretara Doña Clorinda, la descontenta, de Tulio Carella, en el Teatro San Martín. Alguna gente decía: “¿Qué puede hacer una vedette en un teatro de comedias?”. El personaje resultó inolvidable. Era una mujer que vivía quejándose de su marido (quien, por otra parte, era un santo). Solía decir, envidiosa: “El farmacéutico, ¡hay que ver qué buen marido es!”. Pero no era así. Para que doña Clorinda supiera realmente la verdad le daban un brebaje aprovechando un cumpleaños; la adormecían. Al despertar, se encontraba convertida en la mujer del farmacéutico. Y el farmacéutico le hacía pasar las de Caín. Fue mi primer papel en una comedia de autor nacional.
Me veo en el camarín de aquel teatro. Viene a saludarme Pedro E. Pico. Me dice: “Es una lástima que este año no se hayan dado los premios a las actuaciones: porque si no, usted se lo ganaba. Ha estado fabulosa”.
Pero el triunfo se lo debí a García Buhr. Fue tan minucioso, tan detallista, que al principio me pesaba trabajar en esa forma. Pero así logró que yo hiciera una verdadera creación.
El éxito de Doña Clorinda me abrió las puertas. Gallo quiso ser mi empresario. Me dijo: “Gloria, el elenco lo busca usted”.
Dos jóvenes autores me trajeron una obra excepcional. Se llamaban Sixto Pondal Ríos y Carlos Olivari. La pieza estaba llena de situaciones chispeantes. El diálogo se desprendía de esas situaciones y no como en las comedias francesas, donde la gente repetía todo el tiempo las mismas cosas como si el público fuera sordo o de pocas luces.
La comedia se llamaba No salgas esta noche. Mi personaje y el de Enrique Serrano iban a darnos muchas satisfacciones. Era una gran oportunidad para Serrano: por primera vez estaría a la cabeza de un cartel. Yo no tenía ningún reparo en compartirlo con un actor tan fino. Me dije: “No vas a dejar de ser Gloria Guzmán. Él se lo merece. Está haciendo mucho cine. En cambio yo, no hice cine”. Para el papel de “Petete” pensé en Castrito, un excelente galán cómico.
Cuando quise formar esa compañía tuve que recorrer todos los teatros. A Castrito lo encontré en el San Martín. Le dije a Gallo: “He visto a un galán cómico que es genial”. Gallo me contestó: “Sí. Ya me han hablado de él”.
La noche del estreno nos quedamos en una confitería hasta la salida de los diarios. Todos eran elogios: para mí, para Serrano, para Castrito, para Pondal Ríos y Olivari.
Después de No salgas esta noche, hicimos Los maridos engañan de siete a nueve y Si Eva se hubiese vestido. El éxito parecía no tener fin.
En Buenos Aires estaba el famoso compositor Mizrahi. Pondal Ríos y Olivari le pidieron una canción para que yo la cantara en Si Eva se hubiese vestido. Mizrahi compuso en tres días “Una mujer”. Cuando la canté (La mujer que al amor no se asoma / no merece llamarse mujer …) el público quedó como suspendido.
Una semana después, todo Buenos Aires la cantaba. Se la oía por radio a cada instante: terminó convertida en un bolero.
Serrano era un caballero, todo un señor, muy gentil, pero estaba acostumbrado al apuntador. No es posible aprender todo el papel de memoria. A mí, el apuntador me saca de situación y me confunde. Yo aprendo los papeles de memoria porque quiero vivir mi personaje. Pero ese pecado de Serrano es venial al lado de sus otras virtudes, entre las cuales se destacan su simpatía y, sobre todo, su forma de ser, tan porteña: es el típico gran señor porteño de toda una época.
A principios de la década del 50 recibo la noticia de la muerte de mi exmarido. Nos habíamos separado. Él vivía en Guayaquil, había dejado el teatro, se había vuelto a casar, había rehecho su vida, se había transformado en un próspero comerciante. Yo era famosa y tenía a mi hijo conmigo.
Cuando era chiquito y vinimos a Buenos Aires, la primera vez lo traje con su gobernanta. No quería que fuera al teatro. No quería que tuviera nada que ver con el teatro. Creo que una vez sola fue a verme cuando trabajaba en el Maipo. La gobernanta lo llevó a una matinée. Me indignaba cuando veía que los padres llevaban a sus hijos chicos a las funciones nocturnas del Avenida. Pero en el fondo yo no quería que fuera hombre de teatro, aunque el destino hizo que ahora sea un excelente empresario. Quería para él otra vida. En Barcelona se estaba abriendo camino en una firma muy importante, una empresa textil. Pudo haberse hecho una situación fabulosa, pero cuando se desató la guerra civil me lo traje porque no podía estar tranquila.
La década del 30: yo ya soy famosa en los teatros de revistas. La misma empresa que me trajo a Buenos Aires me contrata para el Teatro Cómico de Barcelona. Vuelvo a mi tierra en 1933 y me quedo hasta 1935. En Valencia me piden que me quede y firmo un contrato para el Teatro Ruzafa, que es la catedral de la revista. Vuelvo a Buenos Aires para dejar mis cosas arregladas. El 18 de julio de 1936 estalla la guerra civil. Leo la noticia en un diario de la tarde. Los grandes titulares negros me dejan anonadada. Tengo que apoyarme en la pared para recobrar aliento. Pienso en mi hijo.
Fin del raconto, 1946: Ahora viajo por toda América. Enrique Serrano no quiere venir. No puede por sus contratos de cine. Tengo que contratar a Héctor Calcagno. Me conviene su ductilidad porque tengo un repertorio muy variado. También viene con nosotros Juan Carlos Thorry. Llevábamos Tres mil pesos, de Darthés y Damel; Al marido hay que seguirlo y Mi querido tormento, de Verneuil, junto con el reportorio del Astral.
Viajamos en avión. ¡Qué diferentes de mis primeras giras por España, cuando era jovencita! En todas partes nos quieren, nos obsequian, nos hacen reportajes. Mis compañeros y yo estamos cosechando lo que otros sembraron. Pienso en Camila Quiroga y en su marido, que abrieron el rumbo a las compañías teatrales argentinas por toda América. Pienso en Paulina Singerman, con su juventud y su figura, en Me casé con un ángel. Hermosa pieza: la protagonista, como era un ángel, no sabía mentir. Y en las reuniones soltaba los peores desatinos. Pero no por ser guaranga. Los decía porque no sabía mentir. Yo también llevé esa comedia en gira.
El viaje terminó en La Habana, la ciudad que yo había conocido de niña y donde había hecho mis primeras armas en el teatro. La gente seguía siendo la misma: dicharachera, jovial, habladora, con esa cadencia, con esa tonada que era mía y que aún asoma su punta por entre la tonada porteña o los dejos españoles. Recuerdo que una vez, trabajando con don Pedro Muñoz Seca en La mujer de nieve (que desgraciadamente no tuvo éxito), don Pedro me preguntó: “Dime, Gloria, ¿tú eres sudamericana? Porque tienes una tonada y un acento que no sé bien de dónde vienen”. Y de pronto me acordé que me había criado en Cuba y advertí que por debajo de mi español de España asomaba su nariz mi español cubano, que era la lengua de la infancia.
En Nueva York compré Happy Birthday, que en la temporada anterior había estrenado Helen Hayes. En Morris, la empresa que tenía los derechos de la obra, me enteré de que Pondal Ríos también estaba interesado en hacerla. Me dije; “¡Qué bueno! Así Blackie podrá traducirla”. Yo ya conocía al público de Buenos Aires y adivinaba que era un poco pesada, que deberíamos adaptarla al gusto porteño.
Me equivoqué: Blackie la tradujo perfectamente, pero no le hizo las adaptaciones necesarias. La estrenamos en El Nacional. Muscio, el empresario, quiso hacerme un contrato por todo el año. Tuve fe en la originalidad de la pieza y acepté. Sin embargo, el público dijo “no”.
Hablé con Muscio cuando vi que Happy Birthday no caminaba y le dije: “Vea, creo que lo de todo el año no va a ser posible, porque no tengo otra obra como estreno”. “Sí –me respondió–, algo tendrá usted de la gira con tantas obras que hizo”. Le contesté: “En la gira fue una locura Al marido hay que seguirlo, ya estrenada por Paulina Singerman, esa pieza de Malfatti y De las Llanderas”. Era la única esperanza que me quedaba.
Reponemos Al marido… Lo transmiten por radio, y el público comienza a fluir. Muscio, pensando que no iba a tener éxito, firma con Luis Arata para hacer otra pieza. La tenemos que sacar a teatro lleno.
En la década del 50 trabajé en Radio Caracas TV. Allí hice todas esas obras que tanta fama me habían dado en Buenos Aires. En la televisión venezolana no se daba, por ese entonces, un teatro unitario similar a, por ejemplo, Teatro como en el teatro. Llegué con unas adaptaciones para tv muy bien hechas y fue un escándalo. Me quedé, pero cuando se me acabó el repertorio que tenía memorizado, debí aprender otras obras. Me cansé y viajé a España. La encontré preciosa. Corría el año 1957.
Luego de mis vacaciones fui a México y también hice televisión: el mismo repertorio, el mismo éxito. Así hasta 1970, cuando volví a Buenos Aires.
Cierta tarde, Alejandro Romay y Daniel Tinayre me ofrecen un papel en 40 kilates. Estoy emocionada. Acepto. Pero tengo miedo de que el público argentino me haya olvidado. Debutamos en el Splendid con Mirtha Legrand y Soledad Sylveira. ¡El público y la crítica se acordaban de mí! Porque hay algo que todo actor teme: es el olvido. Por eso mi rentrée en Buenos Aires tiene un significado muy importante. Yo necesitaba ver que seguía siendo popular, que estaba viva para este país que tanto me había dado y al cual tanto quiero.
Es domingo. Estoy en la iglesia de La Piedad, en Bartolomé Mitre y Paraná. Le estoy rezando a mi Virgen de Luján, de la que soy tan devota. Un jovencito, casi escondido en la penumbra del templo, espera que me levante. Se acerca. Con un respeto enorme me saluda y me dice: “Usted es Monette, ¿verdad?”. Le digo:”Sí”. Y él: “¿Me permite que le dé un beso?”. Le digo que sí con la cabeza. Me besa en la frente. Salgo emocionada. Tenía ganas de gritar: “Los jóvenes me conocen. No me han olvidado”.
Después de casi dos años en el Splendid, vamos a Mar del Plata. Allí la temporada se interrumpe bruscamente para mí: en una escena tengo que salir corriendo. Me resbalo en una alfombra y caigo. Al principio creo que es un simple magullón, pero los dolores siguen y el médico ordena una radiografía. Debo guardar cama. La placa dice: “Fractura”. Le inicio pleito a Romay. Pasó el tiempo. Pienso que ya será difícil que vuelva a un escenario. A veces me paran en la calle y me preguntan cuándo vuelvo a actuar.
En ese momento Alejandro Romay me está buscando por todo Buenos Aires. Yo vivo ahora en un hotel, ya no tengo el departamento. Al fin dan conmigo por mera casualidad. En el hotel me informan que Romay me busca. No lo puedo creer: todavía seguía el pleito por el accidente de Mar del Plata.
Nos vemos y me dice con una gran sinceridad: “Cuando vi la obra en Nueva York pensé de inmediato que solo usted podría hacer el papel de Berta, la abuela de Pippin y madre de Carlomagno en la comedia musical de Hirson y Schwartz”.
Y bien: la historia se termina. Vamos a la última secuencia, que puede ser un final provisorio de The Gloria Guzmán Story, porque aún pienso vivir mucho tiempo más para engrosar el libreto con anécdotas futuras. Estamos en el Teatro Nacional. Ya se ha levantado el telón y ha comenzado Pippin. Estoy en medio de la escena con el protagonista, rodeada por el coro. Mi nieto, Pippin, tiene que recibir unos consejos. La orquesta ataca y yo comienzo a cantar:
“No le des tanta importancia/ al futuro y vive hoy./ Algún día recordarás, Pippin,/ el consejo que te doy./ Cuando ya lo mejor de tu vida/ lo pasaste y quedó atrás,/ a los días que te quedan/ los aprecias mucho más./ Buscando en el cielo la felicidad/ cuando en tu mano está/ te pasas la vida intentando encontrar/ donde no hay que buscar./ El tiempo se va./ No puedes perder/ tu vida pensando en futuros./ Solo hay una seguridad, jajá, jajá,/ y es que nada es seguro./ No, no pierdas tu tiempo:/ cada tiempo a su tiempo/ tiene su tiempo;/ tiempo al tiempo tienes que dejar/ para disfrutar”.
(Pippin me dice unas palabras y yo respondo:)
‘Ahora te sientas y no abres la boca hasta que yo haya terminado. Tengo tres estrofas más que cantar. ¡Muchachos! Pueden acompañarme cantando si quieren. Y esto también va para todos ustedes. Pero nada más que los coros. Los solos son todos para mí’:
“Nunca dudé de mi fuerza y mi fe/ cuando hizo falta luchar,/ y nunca dejé de probar un pastel/ aunque pudiera engordar./ No voy a decir/ si supe vivir,/ mas no rechacé tentaciones./ En mi vida nunca desprecié/ ni farra ni varones./ No, no pierdas tu tiempo:/ cada tiempo a su tiempo/ tiene su tiempo;/ tiempo al tiempo tienes que dejar./ Comienza a disfrutar”.
Ahora yo sola:
“Si la tristeza te golpea/ y sufres en soledad/ no busques encerrarte más,/ mejor es disfrutar./ Denme un hombre ardiente y sensual,/ alguien que sepa mimarme./ Dadme una noche o menos, quizá,/ y un año para prepararme./ Entonces con él/ podría tener/ un loco romance que vuela./ Pero es difícil seducir a quien te dice abuela”.
Yo sola:
“Otra vez, otra vez. Vamos, muchachos, y esta vez quiero escuchar a todo el mundo. Uno, dos, tres, cuatro”:
“No, no pierdas tu tiempo:/ cada tiempo a su tiempo/ tiene su tiempo./ Tiempo al tiempo tienes que dejar./ Comienza a disfrutar”.
Yo: “Vamos, canten. Ahora todos” (bajo del escenario y los hago cantar a todos):
“La vida puedo disfrutar/ si me siento irresponsable./ No hay cosa que envejezca más/ que ser irreprochable./ Hay un secreto que nunca conté./ Tal vez comprendan por qué./ Mi vida no fue solamente feliz,/ tuve también que sufrir./ No voy a mentir,/ apenas cumplí/setenta y dos primaveras/ y las cambiaría/ solo por vivir/ otras setenta más”.
La orquesta ataca. En el centro del escenario canto el refrán. Puedo suscribir casi todo lo que dicen estas letras. Porque he sufrido y he gozado. Es decir, he vivido.
