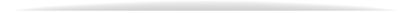
Oscar Alemán

A los seis años yo bailaba malambos y hasta ganaba campeonatos. Bailé en el Teatro Nuevo, en el Luna Park –que en ese entonces era un parque de diversiones y no el estadio de boxeo que es hoy– y en el Parque Japonés. En la época en que Corrientes era angosta.
De Buenos Aires me fui con mi padre al Brasil. Formábamos un cuarteto con mis otros tres hermanos. El viejo tocaba la guitarra, nosotros éramos bailarines y cantores folclóricos. Mis hermanos se llamaban Carlos, Jorgelina y Juana. Mi padre se llamaba Jorge.
En Brasil nos fue muy mal. El viejo llevaba representaciones para vender algodón y otros productos que allá no había y que en esa época eran fáciles de vender. Aparte, nuestro conjunto iba a trabajar en teatros o donde fuera. Resulta que lo del teatro fue regular –y en muchos lugares no nos pagaron y nos echaban de las pensiones– y los negocios anduvieron mal.
Un día recibimos la noticia de la muerte de nuestra madre, que había quedado en Buenos Aires, y todo se deshizo. Mi padre se enloqueció. Cuando vivía mi madre, papá nos obligaba a que le escribiéramos todos los días. Luego no fue una obligación sino un deber que sentíamos en el corazón, el contarle todo a mamá. Éramos muy chicos. Yo tendría un poco más de diez años.
Como dije, cuando se murió mi mamá todo se desmoronó, se vino tan abajo que una de mis hermanas se fue con un doctor –no sé si se casó o no se casó–, mi otro hermano se fue por su cuenta a hacer un número de step dance –zapateo americano–. Nos dejaron solos a mi papá y a mí. Mi padre no pudo soportar la muerte de mi madre y se mató. Cuando el tranvía en que viajaba pasó por un puente, se arrojó al vacío.
Me quedé solo, completamente solo. Y me fui a Santos. Dije que tenía algo más de diez años, pero como yo era tan flaquito, tan chiquito, aparentaba ocho. Dormía debajo de los bancos de las plazas, y abría y cerraba las puertas de los automóviles para ganar algunas propinas que me permitieran comer.
Pero yo tenía una idea: comprarme un cavaquinho, una guitarra chica de cuatro cuerdas. Fue mi primer instrumento y todavía lo tengo. Me lo fabricaron especialmente en 1922.
También hacía changuitas en el mercado, además de abrir y cerrar las puertas de los autos: les ayudaba a las señoras a llevar sus paquetes, sus bolsos, como muchos pibes de ahora también lo hacen.
Comía pan con banana todos los días. Media banana y medio pan a las doce, y media banana y medio pan a la noche. Yo había arreglado con un señor para que me hiciera el instrumento, el cavaquinho, y le pagaba todo lo que ganaba. Lo que yo ganaba por día eran 20 reis, 30 reis, 45 reis. El fabricante de instrumentos me tomó en broma al principio, pero al final tuvo que decir:
― Este muchacho va en serio.
La lista de mis pagos estaba escrita en uno de esos papeles marrones que daban para envolver azúcar. Tenía escrito arriba la palabra “Oscarcito”, Después venían las sumas y el día en que yo las había entregado: 20, 35, 15, 80, 40. Era todo lo que yo ganaba.
Para no gastar en comida, iba a un restaurante cuyo lavacopas me quería mucho sin haberme tratado. Decía que mis ojos, cuando yo lo miraba por la ventana donde él estaba lavando copas, era tanta la impresión que le causaban –porque en ellos se reflejaba mi hambre– que no podía sacarme la vista de encima. Sabía que yo le estaba pidiendo algo. Y era comida. Entonces me tiraba una banana. Yo la agarraba al vuelo y nunca caían al suelo. Ningún arquero, ni Roma ni Carrizo, atajaban como yo. Después me tiraba un pan. Entonces yo lo partía y ponía una mitad en un bolsillo y la otra en otro. Y ya tenía mi almuerzo y mi cena.
Al fin me pude comprar el instrumento que tanto quería. Con mi cavaquinho comencé a tocar en algunos cafés. Pedía permiso al patrón y luego de mi número pasaba el platito. Y me las fui rebuscando hasta que pude comer un plato de minestrones, que a mí tanto me gustaba. Hacía meses que no comía comida caliente. Siempre pan y banana, pan y banana.
Cuando abría las puertas de los automóviles dejaba el instrumento guardado en un bolichito. El patrón me quería mucho y me lo cuidaba. Abría y cerraba puertas de automóviles frente a un hotel, y el portero siempre me agarraba a patadas porque yo tenía rulos, era menudito, chiquito y simpático –siempre hacía chistes y me hacía el payasito– las señoras, las chicas y los señores, cuando bajaban del coche, decían:
― ¡Mira qué cosita, qué cosa más linda!
Y me levantaban en brazos. Yo entonces pesaba diez kilos.
Y llovían las monedas de 50 reis y algunos hasta llegaron a darme mil reis. Y el portero tan solo recibía monedas de 20. Era un hombre de 40 años. Tenía que mantener a su mujer y a sus hijos, y yo le hacía la competencia. El hombre me agarró unos celos tremendos, y cuando se iba la gente me daba unas buenas patadas para que me fuera.
Un día lo sorprendió el dueño en el momento en que me estaba pegando y le dijo:
― ¿Cómo? ¿Usted le pega a una criatura de esa manera? ¿Qué es eso? Usted tiene hijos como yo.
Y me dijo:
― Vení para acá.
Entonces yo aproveché y me hice el llorón artísticamente, para que el tipo me tuviera más lástima:
― Yo no hacía nada, Y él me pegó –lloriqueaba─, yo solo abría y cerraba la puerta de los automóviles.
― ¡Ah! ¿Vos querés atender los automóviles? Veo que tenés éxito porque ya he oído hablar de vos.
Entonces me mandó hacer un uniforme rojo, completamente rojo, y un sombrerito como esos de los chasseurs. Mi traje estaba lleno de botones dorados, y me puso en la entrada a abrir y cerrar las puertas de los autos. Además, me dio una piecita en un altillo. Pero él no sabía que yo tocaba el cavaquinho.
Practicaba en esa piecita todos los días. Hacía un calor espantoso. Todo el mundo estaba en la playa y yo metiéndole al instrumento. Tenía que aprender solo, porque no tenía profesor. Nunca tuve profesor para nada.
Un día me mandan a buscar cigarrillos. El hombre del vestuario del cabaret, que quedaba en la planta baja del hotel, me dijo:
― Llevalos en esta bandejita.
Era una bandejita chiquitita, de plata o de lata. Entonces crucé por la pista y comencé a hacer morisquetas, a mover la cola. Me hacía como si tropezara, simulaba que me iba a caer, volteando los cigarrillos, movía peligrosamente la bandeja de aquí para allá. La gente se mataba de risa.
El patrón fue a ver qué era ese escándalo. No había ninguna atracción. La orquesta estaba parada y la gente se moría de risa.
El hombre se entusiasmó, pero me recomendó:
― Nunca pases cuando la gente esté bailando.
― Yo no sabía. Como me los pidieron apurados, yo quería cumplir.
― No es por eso. Vos no hiciste nada malo. Es que yo quiero que la gente se ría de vos, que te mire moverte y hacer las morisquetas que hiciste. Te vamos a mandar a buscar cigarrillos. Yo le voy a decir a las chicas que te manden a buscar cigarrillos, aunque te los devuelvan después.
Un día faltaron una cantante brasileña muy buena ─no recuerdo ahora su nombre─ que estaba en la programación, y un bailarín fantástico, también brasileño. Los dos, más un cantante, hacían el show de la noche. Quedaba solo el cantante.
El patrón comentaba con el pianista la situación en que se encontraba por la falta de dos números. El director de la orquesta se defendía diciendo que con una orquesta de seis músicos no podía hacer milagros.
Yo me acerqué al patrón y le dije:
― ¿Usted me permite? Si usted quiere, yo hago un solo de cavaquinho.
― Ah, ¿ese instrumento que trajiste?
― Sí.
― Andá, andá, buscalo.
Me fui al altillo donde dormía y traje mi cavaquinho. Me acompañó el pianista. El pianista le dijo al patrón:
― Esto va a ser un gol si lo hace el pibe.
― Que no se cambie de ropa. Que suba así―ordenó el patrón.
Y esa noche fue un golazo. Pero yo sabía una pieza sola.
Entonces me pidieron bis y tuve que hacer la misma. Y yo le dije al público:
― Eu no sei outra coisa. ¿Poso tocar a mesma coisa?
― ¡Toca mesma coisa! ¡Toca mesma coisa!
Y toqué lo mismo, moviéndome todo. La gente estaba entusiasmada. El patrón también: me mandó hacer trajes, me compró zapatos.
Un día vino un señor que se llamaba Gastón Bueno Lobo y me preguntó si quería hacer un número con él. En ese momento comenzó mi vida, una más seria. Me dio una guitarra para que estudiara, pero él no venía a enseñarme porque trabajaba. No tenía quién me enseñara. Entonces, de acuerdo con lo que yo sabía del cavaquinho me las arreglé. Pero la guitarra era mucho más difícil: era más grande, había que abrir los dedos y yo tenía la mano chiquita. Pero fui aprendiendo lo suficiente.
Un día ensayamos y yo acompañaba a primera vista lo que él tocaba.
― Tenés un oído fabuloso ―me dijo. Hay cosas que son mías, que vos no conocés. ¿Y cómo me acompañás, así, haciendo los acordes justos?
Gastón Bueno Lobo tocaba guitarra hawaiana y guitarra criolla también. Yo aprendí la guitarra hawaiana con él, en una semana. En casa practicaba la guitarra criolla, de modo que cuando él tocaba la guitarra hawaiana yo tocaba guitarra criolla. Después, yo tocaba la criolla solo y él me acompañaba con otra guitarra criolla. Después yo tocaba el cavaquinho y él me acompañaba con la guitarra criolla. Finalmente, los dos tocábamos guitarras hawaianas y nos acompañaba la orquesta. Es decir, que entre ambos podíamos hacer un show completo.
Con Bueno Lobo vinimos a Buenos Aires. Cuando llegué cumplía 17 años. Trabajamos en algunos teatros, como el Empire, el Teatro Nuevo, con Carcavallo. El primer teatro en que trabajé fue el Casino, aquí, frente a mi casa. Por eso me duele en el alma que lo hayan tirado abajo. En él debuté en la Argentina, mi debut grande, la vuelta. Yo miro por mi terraza cómo lo van demoliendo al teatro de mis amores. Allí trabajé con Discepolín cuando tenía su revista. Yo trabajaba en Gong y me hizo llamar para levantar un poco el espectáculo porque las cosas andaban mal. Y lo conseguí. La revista, que era una revista política, se llamaba Blanca Nieve y sus siete ministros. Estaba muy bien hecha, como siempre hacía Discepolín sus cosas. En el espectáculo yo tocaba solo, primero, y luego tocaba para que bailara Aída Alberti, que en esa época era la mujer de Pepe Arias.
Durante esa temporada conocí a un bailarín negro que se llamaba Harry Fleming. Me vio tocar y me preguntó si queríamos ir con él a Europa. Yo y mi compañero Gastón Bueno Lobo, con quien seguíamos haciendo el dúo.
Aceptamos, y debutamos en Cádiz. Hicimos toda España. Toda Europa. Hasta que me separé de Fleming. Mi compañero también se separó de mí. Estaba enfermo. Tuvo que volver a Brasil, donde murió.
Yo me quedé en Madrid. Tocaba con otras orquestas. No era primera figura. Era acompañante, un peón. Hasta que alguien ─o varios─ le soplaron mi nombre al oído de Josephine Baker, a quien le hacía falta un guitarrista de ritmo. Ella había visto varios y ninguno le gustaba. Los músicos que habían pasado por España, en gira, le dijeron que conocían a un negrito argentino. Muchos me conocían. Por diferentes músicos, Josephine Baker se enteró de mi existencia. Sabía que yo cantaba en portugués, en francés, en español, que bailaba la rumba, que tocaba el pandeiro, las maracas, el cavaquinho, la guitarra hawaiana, el contrabajo, la batería y, sobre todo, que tocaba jazz muy bien.
― ¡Pero este hombre es fantástico! ―dijo Josephine―. ¿Adónde le puedo escribir?
― Está en el Alcázar.
Me escribió al Alcázar justamente cuando me echaban de allí. Después que yo les había enseñado durante dos meses, los músicos españoles dijeron que no necesitaban un extranjero que los manejara, que ellos se manejaban solos. Corría el año 1932.
El patrón me dijo:
― Bueno, ya que no quieren trabajar con usted, voy a cambiar la orquesta. Ninguno a los que usted les enseñó, porque yo vi el trabajo suyo, ninguno va a quedar en mi casa.
Y los echó a todos. Nos echó a los catorce músicos y contrató a siete que hacían tango y jazz. Yo me vi en las malas, pero en ese momento me llamó Josephine Baker, me ofreció una buena suma y enseguida dije que sí, encantado, porque no tenía otra cosa.
Me fui a París, donde también hice jazz con las más grandes figuras del mundo. Josephine Baker era una excelente persona pero yo era un hombre muy nervioso, y sigo siéndolo. Y no aguanto cosas raras. Me acuerdo del incidente más grande que tuve con ella, y a raíz del cual estuve a punto de terminar. Tan grande fue la cosa que si no hubiera intervenido el marido de ella, ahí mismo me habría ido.
Estábamos tocando. Yo estaba adelante con la guitarra. Todos los músicos tocábamos pianissimo. De pronto, ella hizo:
― ¡¡Shhhhhhh!!
Y miró para el lado donde yo estaba. Pero el que estaba tocando fuerte era el pianista, que estaba a la derecha. Yo estaba a la izquierda. Sin embargo, ella seguía mirando a la izquierda.
El chistido me molestaba. A la segunda vez que hizo ¡¡Shhhhhhh!! Yo dejé de tocar, di vuelta la guitarra y la puse boca abajo sobre mis rodillas. Cuando llegó la parte en que tenía que hacer un floreo con la guitarra, no se escuchó nada. Entonces me clavó la mirada, continuó cantando sin perturbarse. Cuando terminó el espectáculo hubo muchos aplausos. Hicimos el último número, bailamos, cantamos, gritamos; saludó todo el mundo; ella saludó. Cuando bajó el telón, dijo:
― ¡No se mueva nadie!
El telón volvió a levantarse. Todos volvieron a saludar.
Ella volvió a decir:
― ¡No se mueva nadie!
Por fin, cayó el telón por última vez. Ella vino hasta donde yo estaba y me gritó:
― ¡Porque yo soy Josephine Baker!
― Y yo soy Oscar Alemán ―le dije muy tranquilo―. Es nada más que un nombre. Suerte tiene usted y arte tiene usted. Yo puedo tener arte más tarde, cuando estudie un poco. Pero nombre tengo. No soy hijo de la pavota. Tengo un nombre y apellido. Usted tiene una nacionalidad y yo también tengo una nacionalidad. Usted me chista a mí cuando es otro el que está tocando fuerte. Usted tiene suficiente oído para distinguir que no es la guitarra la que está tocando fuerte.
― Bueno ―me dijo―; si no está contento, ya sabe.
― Es que no estoy contento y me voy hoy.
Y me fui al camarín a arreglar todo. Guardé el instrumento, la ropa, los frascos de maquillaje. El primer marido de Josephine, que era un italiano muy bueno –era conde, se llamaba Giuseppe Abatino−, me llamó al camarín, me hizo hacer las paces con ella. Volví a dejar la guitarra, a abrir la valija, a sacar mis cosas. Los músicos estaban apenados porque yo era puntal del espectáculo. El incidente ocurrió durante una tournée por Suecia. En París trabajábamos en el Casino. En el programa se incluia una pieza mía, que se llamaba Hombre mío. El nombre se lo puso Josephine Baker; no se lo puse yo porque no puedo, ni siquiera hoy, poner un nombre así.
Hicimos giras, muchas giras, algunas duraron hasta 9 meses, sin pisar París. Estuvimos en Egipto, Grecia, África francesa, Inglaterra, Alemania, España, Italia, Finlandia, Noruega. Todavía recibo cartas de Noruega pidiéndome discos. Me dicen que ellos saben que todavía vivo, y si vivo, debo tocar algo. De Holanda, lo mismo. Les mandé una cinta y están pasando por radio un programa de mi vida, con discos que yo tenía y con discos que yo tengo, algunos de los cuales grabé en 1938.
Conocí a los grandes del jazz: Louis Armstrong, Duke Ellington, Big Coleman, Coleman Hawkins, Sidney Bechet, Benny Carter, Herman Chittison, Freddy Taylor.
A Louis Armstrong lo conocí de un modo singular. Yo estaba tocando en un local de rue Fontaine que se llamaba Chantilly. A los pocos metros había otro local que se llamaba L’Ange Rouge. En este segundo lugar se hacía musette, es decir, se tocaba acordeón. También había una orquesta de jazz medio rasposienta. A Armstrong, cuando llegó a París, lo mandaron a la rue Fontaine diciéndole que allí podía escuchar jazz, buen jazz, como a él le gustaba. Pero se metió en L’Ange Rouge. De pronto cae un negrito que lo conocía de los Estados Unidos y le dice:
― Hola, Louis, ¿cómo estás?
Y él le contesta:
― A mí esto no me gusta.
Ya había pedido su whisky y lo estaba tomando. El traductor, seguramente, lo había metido allí para hacerle escuchar música francesa.
El negrito amigo de Armstrong le dijo:
― Esperá un momentito.
Y se vino al Chantilly y me dijo, desesperado:
― Oscar, justo terminás vos. Está Armstrong al lado.
Me contó todo lo que había pasado.
Le dije:
― Bueno. Vamos a hacer una cosa. Yo me visto y vamos al lado a tomar una copa, así me lo presentás porque yo no lo conozco.
Me vestí como una bala, en un minuto y medio. Salimos rajando. Entré, me lo presentaron, me senté a su mesa. Me invitó a tomar un whisky. Mientras estábamos tomando, la orquesta de jazz rara que había allí paró de tocar, y uno de los músicos anuncia:
― ¡Tenemos en esta sala al famosísimo astro norteamericano Louis Armstrong!
Todo el mundo aplaudió. Él se levantó. Luego el anunciador agregó:
― Y tenemos en la misma mesa a un gran guitarrista que todos nosotros queremos, que es argentino pero que toca jazz muy bien: Oscar Alemán.
La gente también aplaudió y Armstrong me miró de reojo, como diciendo: “Y éste, ¿quién es?
El guitarrista de la orquesta, que era quien anunciaba, me dice por el micrófono:
― ¿Por qué, Oscar, no venís aquí arriba y tocás alguna cosita para Louis, así se lleva un recuerdo de Francia?
― ¡Sí, sí! ―dijo Armstrong―, ¡Me gustaría escucharlo!
Vamos para adentro.
Y nos fuimos al camarín de los músicos. Tuve la suerte de que la guitarra que me alcanzaron era muy buena.
Comencé a tocar el tema de Hombre mío. Antes le dije que Josephine Baker era quien le había puesto el nombre. Me contestó que la conocía desde chica.
Toqué hasta el tercer coro y paré. Me pidió que tocara otra vez y sacó de su bolsillo del pañuelo la embocadura de la trompeta –porque siempre la llevaba encima─ y con la mano cerrada comenzó a tocar como si en realidad tuviera un instrumento y a improvisar sobre el tema de Hombre mío, y cuando se cansó, guardó la boquilla y siguió cantando, tarareando las improvisaciones.
Cuando terminamos, todos los músicos aplaudieron. Armstrong me abrazó y me invitó a tomar una copa en el bar de la esquina. Era muy de madrugada y el Chantilly ya había cerrado. Mientras caminaba, me dijo:
― Yo creía que los argentinos solo eran tango-men.
Cuando se fue, uno de mis compañeros me preguntó:
― ¿Vos sabés cuántos coros hizo?
Aventuré una cifra:
― Como veinte.
― No. Los hemos contado todos: 32 coros.
Ahora quiero hablar del Hot Club de Francia. El local es una pieza de 6 metros por 7. Todas las paredes son discotecas. Hay un buen tocadiscos. Los músicos asociados –hay que ser alguien dentro del jazz para ser socio─ escuchan música, buena música de jazz, porque todos los discos que hay allí contienen la mejor música de jazz del mundo entero. Charles Delauney, que era el principal animador del Hot Club, se preocupaba por que la discoteca siempre estuviera al día y con lo mejor. También estaba en ese momento Hugues Panassie, el gran crítico francés. Ahora el centro de la crítica en Francia la tiene Delauney, que en ese entonces era un pibe de 23 años.
En el Hot Club siempre había instrumentos, de modo que se podía hacer música cuando uno quería. Me acuerdo que yo tocaba con Django Reinhardt, para nosotros. Nunca tocamos en público. Pero sí en el café, en los boliches, para nosotros y nuestros amigos. Una noche –al día siguiente yo tenía que grabar─ estábamos en un boliche y a Django se le ocurrió que tocáramos. Mandó traer una guitarra. Vivía en una roulotte, una casa rodante cerca de Neuilly, pero guardaba sus cosas por el centro, en un hotelito de la Place Pigall. Y allí tenía una guitarra. De allí la hacía traer. Le mandaban la guitarra y los dos comenzábamos a tocar. Enseguida, un baterista comenzaba a hacer ritmo en el papel de la mesa, porque no ponían manteles sino papel. Hasta hubo un día en que un tipo se metió con un contrabajo. Yo le pregunté:
― ¿Y vos de dónde sacaste eso?
― Soy amigo del portero de la boite.
Tal era la influencia que la música tenía sobre nosotros. Y se la podía hacer en cualquier lado, cosa que aquí no se puede. Como dije, muchas veces me iba de ahí a grabar, a las 10 de la mañana.
A Duke Ellington lo conocí cuando me accidenté. Un día iba en mi auto a trabajar al Casino de París, con Josephine Baker. Me chocaron. Me quedé unos diez días en el hospital, y luego en mi hotel. La primera visita que hice cuando salí del hotel fue para ver a mis amigos del Casino. Llegué al camarín de ella. Todos venían a saludarme. Tenía la rodilla lastimada y algunos tajos en la cara. Estaba todo emparchado y caminaba con un bastón. Mientras estaba en el camarín de Josephine entró Duke Ellington con dos trombonistas. Uno de ellos era Juan Tizol, el autor de Caravana, que era portorriqueño; por eso pude entenderme con Duke Ellington, pues Tizol hablaba castellano. También estaba con ellos Freddy Guy, el guitarrista de Ellington. Los cuatro, buenos “orejeros”.
En cierto momento Duke le dijo a Josephine:
― Yo vine a saludarte a vos y a escuchar a un guitarrista que me han dicho que es muy bueno.
― Ahí lo tenés ―le contestó Josephine.
― ¿Este es el hombre? Qué pena que no toque, porque yo venía a escucharlo a él.
Entonces pasó uno de los bailarines y le pedí que fuera al segundo piso y me trajera mi guitarra. El pibe fue corriendo. Abrí el estuche, saqué la guitarra y me puse a tocar para Duke Ellington. Cuando terminé le dijo a Juan Tizol que me preguntara si yo quería ir con él a Norteamérica.
― Pero usted tiene guitarrista ―le comenté
― Usted no va a ir como guitarrista, sino como solista.
Josephine se opuso:
― No. ¿Dónde encuentro yo un tipo que haga todos los géneros que hace Oscar: que baile, zapatee, cante? Además, tengo siete trajes hechos a su medida, zapatos y todo, del mismo color. Y esos trajes no me sirven para otro tipo. Y, además, su reemplazante tiene que ser negrito.
Y por eso no fui a los Estados Unidos y tuve que quedarme en Francia.
Sidney Bechet tocaba muy bien el clarinete. Claude Luter aprendió a tocar con Sidney; mejor dicho, copió su estilo. “Orejeó” tanto que logró reproducir el estilo de Bechet.
Cuando vino Claude Luter a Buenos Aires, Lona Warren le hizo un homenaje. Fuimos mucha gente de jazz del ambiente. De toda la reunión, el único que hablaba bien francés era yo, de modo que hacía de traductor.
― ¿Cómo se hace para entrar en el Hot Club de Francia?―preguntó Lona en un momento.
― Esa pregunta me hace reír ―respondió Claude Luter―, porque cuando yo ponía la ñata contra el vidrio, Oscar Alemán ya estaba adentro del Hot Club de Francia, fumando sus cigarrillos y tomando whiskies con Django Reinhardt, con Stephane Grapelly y con todas las más grandes vedettes. ¿Por qué me pregunta a mí si tiene que preguntarle eso a Oscar?
Volví de Europa a causa de la guerra. Tuve que soportar a los alemanes unos dos o tres meses en París. Regresé en 1941. Yo vi pasar a los invasores por la Place Pigal. No me gusta contar. Quería y quiero mucho a Francia, y ver a esa gente que entraba como Pancho por su casa, victoriosa, me causaba una gran tristeza. No tengo animosidad contra ningún alemán –y además me llamo Alemán─, pero no me gustó nada que invadieran Francia. Vendí todas mis cosas y llegué a Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante.
Luego vinieron los años de popularidad en la Argentina, pero eso ya es historia conocida.

