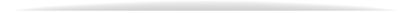
Ellen Stewart

Julio Ardiles Gray, dramaturgo y redactor de La Opinión Cultural, viajó hace pocas semanas a Estados Unidos y pudo tener acceso a este organismo múltiple y lleno de sorpresas, además de entrevistar a su directora y a la colombiana Nelly Vivas, una de las colaboradoras más cercanas de la Stewart. La nota que se incluye a continuación recoge esa visita y esos reportajes, y engarza en un singular desfile las diferentes modalidades de La Mama. En la crónica figuran los primeros tiempos de La Mama, aquella época en que el deliberado silencio del periodismo la condenaba a una suerte de clandestinidad; sus éxitos bajo la dirección escénica de Tom O´Horgan, futuro conductor de Hair, Jesucristo Superstar, Lennie; su repentino ascenso a la consideración del establishment y el consiguiente apoyo oficial; el Experimental Theater Club de Wilfred Leach y La Mama Repertory Troupe de Andrei Serban (ambos perfectamente autónomos). La Mama Plexus, en la línea del polaco Grotowski; el nuevo Cotton Club, que procura recrear un viejo cabaret de Harlem de la época de la prohibición; los ensayos de La Mama, en castellano.
Los grandes éxitos de la vanguardia teatral norteamericana de las décadas de 1960 y 1970, el tantas veces mencionado “off-Broadway” que ha ejercido una indudable influencia en la más reciente evolución del género dramático, reconocen un único origen que después ha podido fructificar en variadas direcciones: El Café La Mama, esa institución fundada y dirigida por Ellen Stewart que ya cobija a varios conjuntos, que monta distintos espectáculos y que ha podido convertirse en la más brillante vidriera de las últimas experimentaciones teatrales, imitadas con disimulo o desparpajo en el mundo entero.
―La señora Stewart está en Chicago. Tuvo que viajar por razones de familia. Sin embargo, lo podrá recibir su secretaria, Nelly Vivas, que habla español Lo espera mañana a las 7 pm en la central del Café La Mama―me dijo la dirigente Peggy Hansen, factótum muy agradable, por cierto, del Instituto Internacional de Teatro.
Sin embargo, tenía mis dudas acerca del viaje de la señora Stewart. La noche anterior, en el anexo La Mama, antes de iniciarse la función de CORFAX, un delirio musical, mezcla de teatro y cine, firmado por Wilford Leach, sobre las posibilidades deque seres extraterrestres secuestren al presidente de los Estados Unidos para evitar un holocausto nuclear, la fundadora del centro dramático más importante del off-Broadway había practicado el rito que viene repitiendo desde comienzos de la década del 60 cuando, con su hermano Fred y el escritor Paul Foster, deciden lanzarse a la aventura: “Buenas noches, señoras y señores, sean bienvenidos al Café La Mama consagrado a los autores y a todas las formas de teatro”. Todo al compás del tintineo de una campanita de bronce y desplegando una amplia sonrisa.
A las 7 menos cuarto desembarco del subterráneo que, desde afuera, se parece a un enorme dragón. Pintarrajeados por las pandillas juveniles de los numerosos barrios, como una forma de demostrar su agresividad, el intendente anterior, John Lindsay, decidió atribuirles a los vagones la categoría de arte popular y los dejó, algo que en ciertos casos se asemeja a la verdad pues la algarabía de colores del aerosol en mucho se parece a algunos cuadros que se exhiben en el Museo de Arte Moderno y en la Galería Guggenheim. La boca del subte está cerca de la Cooper Squar, una plaza triangular. Dos cuadras hacia el sur me encuentro con la 4th. East Street, y en el N° 70, con la legendaria sede central de La Mama.
A las 7 de la noche, el barrio adquiere un aspecto siniestro. La edificación es baja con respecto a la del up town: edificios de hasta seis pisos, con ladrillos a la vista y desde cuyas ventanas se descuelgan las típicas escaleras de incendio, tan publicitadas en las películas de gangsters de los años 30. A nivel de la acera, asoman las ventanas de los departamentos del subsuelo a los que se baja por breves escaleras de cinco o seis escalones. Observo al pasar: una madre afro sirve la cena, una chica portorriqueña ve televisión, un pintor hojea un libro. En algunos de estos subsuelos, en la época de la “prohibición”, se disimulaban los speakeasy, garitos donde se despachaban clandestinamente las bebidas más infectas, se jugaba y se bailaba el charleston con muchachas de dudosa moralidad.
El 70 tiene todo el aspecto de un cine de barrio, con un pequeño hall (donde un móvil exhibe todas las hazañas mundiales de las troupes de La Mama), una estrecha boletería y la consabida puerta de entrada acolchada en cuero marrón.
En el bar hay un mensaje: mi anfitriona pide disculpas, va a llegar media hora tarde, la retiene una llamada de París. Hago tiempo en el bar de la esquina y pido un bourbon, whisky de maíz al que solo conocía literariamente: algunos personajes de Hemingway y Chandler lo beben sin gesticular.
Una increíble historia
Al regresar a La Mama me espera Nelly Vivas, una colombiana vivaracha (envuelta en una ruana azul verdosa), morena, cuyo castellano terso y sonoro es un regalo para los oídos. Y comienza nuestra visita guiada al templo mayor del off Broadway, que en realidad incluye tres salas en el 70A y otras dos en el anexo del N° 66. Mientras subimos y bajamos escaleras, Nelly Vivas desgrana la increíble historia de Ellen Stewart. Nacida en la Louisiana en un hogar negro, luego de una adolescencia en Chicago, comenzó a trabajar en Sachs de la Quinta Avenida como diseñadora de modas. Hacia 1961, un vecino de su casa de departamentos, contador de profesión y pintor de vocación, Jim Moore, le presentó a un estudiante de derecho de la Universidad de Nueva York. Se llamaba Paul Foster y estaba muy triste: no quería ser abogado sino dramaturgo pero la presión de su familia para que lograra el diploma era insoportable. Foster se sinceró con Ellen Stewart: tenía algunas obras escritas pero en Nueva York era imposible que un empresario ni siquiera se interesara por un dramaturgo desconocido; y mucho menos por arriesgar 50 o 100 mil dólares en una apuesta. Ellen le dijo:
─ No creo que sea necesaria una suma tan grande para montar una pieza de teatro.
Y con un optimismo suicida insistió: no creía que no hubiera en todo Nueva York una persona capaz de darle una oportunidad y de abrirle las puertas de algún local para que se representara su obra. La discusión se mantuvo en los límites del sí y del no: Paul afirmando y Ellen negando. Cansada, la Stewart cortó por lo sano:
─ Para que veas, yo te abro el teatro y te hago dar tus obras.
Y así nació La Mama.
Ellen alquiló un pequeño sótano de la 2th Avenue y la 4th East Street. Era un localcito pequeño, donde no cabían ni 20 personas. Para compensar el esfuerzo de la gente que se costeaba desde lejos para ver una obra sin decorados –no había con qué pagarlos− y sin luces −no había quien instalara un equipo ni dinero para adquirirlo− puso una mesita en el hall y regalaba café y chocolate. De allí el nombre de Café-Teatro La Mama.
Después de la pieza de Foster vinieron otros y otros dramaturgos. Todas las noches, Ellen Stewart agitaba su campanilla y pasaba un canastito de mimbre para recoger las contribuciones voluntarias.
Sin embargo, los vecinos no vieron las cosas con buenos ojos. Era la época de las drogas y de los hippies y al sótano, todas las noches, penetraba gente de cabellos largos, mal vestida, que salían luego de dos o tres horas. Llamaron a la policía imaginando que en el subsuelo se practicaban exóticos aquelarres o algún género de prostitución. Pero la brigada que vino no encontró nada. Solo un teatro que no tenía licencia para funcionar. Entonces tomaron carta los bomberos. Y lo clausuraron. Y la Stewart tuvo que irse con sus actores a otra parte.
Esa otra parte fue otro local subterráneo ubicado en la 9th Street y la 2th Avenue. Nuevamente, los vecinos y la policía y los bomberos, una lástima porque el local era más grande y cabían 50 personas. Las razones del desalojo fueron las mismas pero con un agregado: los ruidos que hacían los actores al ensayar ya no dejaban vivir al vecindario.
El nuevo local, en la 8th Street y la 2th Avenue, tenía dos características: era aún más grande y no era un sótano. Estaba ubicado en un segundo piso. Eso fue en la primavera de 1965. Ocho meses después arribaba a La Mama, Nelly Vivas.
─ En 1966, cuando yo llegué a La Mama ─cuenta─, estaban en aquel local. Y era muy fácil predecir que en poco tiempo todo iba a florecer como floreció más tarde, es decir un año después.
Precisamente, en 1967, después que Ellen Stewart mandó con todo sacrificio dos elencos de La Mama a Europa, con la esperanza de buscar estímulos en la prensa, algo que no encontraba en Nueva York, comenzó a desencadenarse el éxito. Los periódicos de Nueva York se rehusaban a comentar los espectáculos. Ocurría que los periodistas tienen un acuerdo tácito con la Actors Equity, un equivalente de la Asociación Argentina de Actores: no hablar de aquellos espectáculos donde intervengan actores no sindicalizados. Y esa era la razón por la cual los espectáculos de La Mama eran desconocidos, salvo para una pequeña minoría.
Uno de los grupos que viajaron a Europa fue dirigido por Tom O´Horgan y llevó siete obras, entre ellas: Futz de Rochelle Owens, Tom Paine de Paul Foster y Pavane de Jean-Claude Van Itallie. Todas obras, más o menos cortas, de dramaturgos que, años más tarde, vendrían a ser lo que son hoy: la crema de la vanguardia y de la dramaturgia norteamericana.
―Cuando estos chicos fueron a Europa –me dice Nelly Vivas, mientras me muestra la sala del subsuelo destinada a teatro íntimo y donde con buena voluntad caben 70 personas− tuvieron un gran éxito. Las agencias de noticias comenzaron a mandar informaciones reproduciendo las críticas acerca de un extraordinario grupo de teatro norteamericano. Y aquí nadie sabía nada.
Los periodistas comenzaron a preguntar, el Departamento de Estado quería saber y las fundaciones comenzaron a ofrecer becas para que los escritores pudieran entregarse full-time a los placeres de la escritura dramática, en lugar de realizar otros trabajos como choferes, lavacopas, mozos de restaurante, secretarios y hasta criados. Y así llegaron a La Mama fundaciones como la Rockefeller, la Ford, la Shubert, el New York State Council of the Arts y el National Andowement of the Arts. Hubo también unas cuantas donaciones privadas, generosas si se tiene en cuenta que los donantes, amigos íntimos de La Mama, no eran multimillonarios.
Aunque Nelly Vivas llega a La Mama en 1966, ya estaba instalada en Nueva York desde 1960.
― Yo vine ─dice─ con el propósito de continuar en la Universidad de Nueva York mis cursos de posgrado en periodismo para regresar luego a Colombia, mi país. Sin embargo, mis planes cambiaron. Siempre quise hacer teatro, pero como provengo de una familia muy estricta y muy conservadora para la cual el teatro es una “vagabundería”, como decía mi padre, elegí ser periodista: de alguna manera podía tomar contacto con la gente de teatro. Me autorizaron. Hice tres años de periodismo en Colombia y me lancé a Nueva York. Nunca regresé.
Antes de la llegada de Nelly a La Mama, Ellen Stewart conoció a otro joven que daba en su pequeño departamento Las criadas de Jean Genet. Alguien oyó hablar de la puesta y se lo contó a Ellen. La versión era hecha con travestis, tal como originalmente pedía el autor que se hiciera. Ellen la vio, le gustó mucho e invitó a O´Horgan, el director, para que siguiera haciendo sus experimentos en La Mama. En ese entonces podía ofrecerle un local con cabida para 50 personas. Y desde ese momento en que llegó, comenzó a organizar a todo el mundo: escritores, actores, diseñadores, escenógrafos, músicos seguían las pautas que les marcaba este hombre.
―O´Horgan ─dice Nelly Vivas─ fue quien le dio el ritmo artístico a La Mama y una verdadera orientación desde el punto de vista creativo y se convirtió en el pivote del teatro norteamericano de los años 60.
La importancia de O’Horgan
Tom O´Horgan había hecho teatro toda su vida desde la edad de 4 años. A los 11 escribió su primera ópera. Recibió una excelente educación musical y se graduó en la Universidad de De Paul, en Chicago. Allí recibió entrenamiento como compositor y director de orquesta. Durante muchos años trabajó en varios oficios: para pagarse los estudios cantaba en el coro de la universidad; cuando egresó, se ganaba la vida tocando el arpa, el violín y otros instrumentos en orquestas por todo el país. En esa forma trabajó con el ballet de Rebeca Karkness. Pero no abandonaba sus sueños de hacer teatro, aunque no encontraba dónde hacerlo.
En esos años ─como decía Paul Foster─ no había un lugar donde poder experimentar nuevas formas teatrales. Hoy es famoso por Hair, por Jesucristo Superstar, por Tom Paine, por Lennie, por Futz, por Sargent Peppers. Hace cuatro meses montó su última producción: The Leaf People (La gente hoja), una producción muy atrevida, pero ya no pertenece a La Mama: es una producción de Joseph Papp, del Shakespeare Festival.
―Cada obra que montaba Tom O´Horgan ─rememora con nostalgia Nelly Vivas─ tenía algo novedoso: o era un nuevo dramaturgo o un actor inteligente.
El punto de partida de la secuela de éxitos fue Futz de Rochele Owens y Tom Paine de Paul Foster. En esas obras O´Horgan desplegó las características principales de su estilo: el lenguaje de los cuerpos. El joven director se quejaba de que el teatro, hasta ese momento era declamación, énfasis oratorio. “Dios nos ha dado el cuerpo ─gritaba─ para expresarnos y comunicarnos”.
Y fue así como incorporó a sus experiencias la danza y la acrobacia, cosas que para la época parecían verdaderas herejías. Pero también las obras se referían a temas de los que nadie osaba hablar.
―No diré prohibidos ―acota Nelly Vivas─ porque en los Estados Unidos no hay censura y nada se prohíbe. Sino temas vedados por ese trasfondo de una sociedad fuertemente puritana: la homosexualidad, el desnudo, el travestismo y, sobre todo, la desconexión existente entre las generaciones, el porqué el padre no entendía al hijo y ni este a aquel.
Estos temas llenaron toda la década del 60. Los hijos se dejaban crecer el cabello, fumaban marihuana, hacían el amor libremente, todas pautas diferentes a las que habían sido sometidos en sus hogares. El teatro fue un espejo. Reflejó la angustia y la furia de las nuevas generaciones que no querían ir al matadero de Vietnam y para evitar eso se escapaban al Canadá o a Europa o iban a parar a la cárcel.
El caso de Hair
Toda esa angustia reflejó Hair. Aunque esta comedia musical no nació en La Mama, fue escrita por dos actores de aquel núcleo: Jerome Ragni y James Rado.
―Ragni era miembro del Open Theater ─dice Nelly Vivas─ y con ese elenco había trabajado en La Mama cuando Ellen Stewart invitó a Joe Chakin a que trajera un musical de protesta, Viet-rock, escrita por Megan Terry, una dramaturga que se se inició en La Mama. Recuerdo que veía a Ragni con Jimmy Rado, en un cafecito que ya no existe, de la 2th Avenue y la 8th Street. Ambos son italoamericanos. Siempre estaban escribiendo sobre cualquier clase de papel, en sobres, en servilletas, en bolsitas. Yo les preguntaba:
─ ¿Y, señores, qué están haciendo?
Y ellos me contestaban:
―Shttt, estamos escribiendo la mejor obra musical norteamericana.
Pero, francamente, yo no se lo creía.
El día que mostraron el libreto, de un portafolios destartalado emergieron hojas de todos los tamaños, colores y formas. Era una locura. Ningún empresario se atrevería a hincarle el diente a semejante Cafarnaún. Felizmente, se lo llevaron a Joe Papp, que acababa de abrir su Public Theater en la calle Lafayette. Y él, que es otro aventurero como Ellen Stewart, les dijo: “Saquen todos los papeles de la bolsa y explíquenme qué es lo que quieren hacer”. En los papeles estaban las letras de las canciones. Un músico muy bueno, G. Mac Dermot, que en esa época nadie conocía, había compuesto las melodías. Pero Hair en esos momentos no tenía forma. Era una longaniza de canciones sin una trama concreta. Era casi como una revista. Joe Papp se la dio al director Jerry Fridman para que tratara de darle forma, para que la montara, a ver qué pasaba. La vio varias veces. Vino gente a verla. Pero le faltaba algo, un ingrediente. Un día llegó un señor de mucho dinero, Michael Bottler. Era la primera vez que iba a formar una empresa. Hoy, a raíz del éxito de Hair es uno de los empresarios más importantes. Bottler instaló el “musical” en una discoteca. Eran los últimos meses de 1967 y los primeros de 1968. En Nueva York las discotecas hacían furor. Eran cabarets donde se bailaba con discos y a veces se presentaban números vivos, bailarinas de top-less, o conjuntos de rock and roll. La discoteca se llama Chita pero en ella no pasó nada. Hair seguía siendo una lista de canciones. Papp se empecinó: quería llevarla a Broadway, le tenía fe. Llamó a Ellen Stewart para pedirle consejo y Ellen le respondió:
―Conozco quién puede darle forma a esa obra. Es un director que conoce a los dos autores y al compositor. Estuvo a punto de montarla en el Public Theater, pero al final no lo llamaron. Se llama Tom O´Horgan.
Entonces, fue Tom, le dio el toque que había que darle, organizó el tema, la separó en dos actos, hizo sugerencias tanto a los autores como al compositor, consiguió una orquesta tal como él quería y la subió a escena en lugar de embutirla en el foso. Además, convirtió en elementos escenográficos cosas que en La Mama no existían por falta de medios. Broadway nunca había visto una pared de ladrillos tal como se ve en las salas de Ellen Stewart. En La Mama era cosa corriente: no había con qué taparlas. Y también Broadway vio por primera vez desnudos totales; algo que en el Village venía haciéndose desde hacía tiempo. Pero también vio toda la angustia, la rabia, las protestas de una juventud que hasta entonces había estado sumergida en los teatros del underground y que, a partir de ese momento invadieron la uptown; es decir, la parte alta de la ciudad.
Hair partió para el mundo entero: se dio en Londres, en París, en Estocolmo, en Buenos Aires, en Río de Janeiro. En México, luego de una función en Acapulco, los actores fueron embarcados para una cárcel y los que no eran mexicanos fueron expulsados del país.
―No solo la historia de La Mama se dividió en un antes y un después de Hair, sino todo el teatro norteamericano de la segunda mitad del siglo XX. Y junto con Hair, Tom O´Horgan se fue de La Mama, siguiendo los rastros de la pieza. En La Mama nos quedamos un poco huérfanos ─dice Nelly Vivas y hace pucheros simulados─. Ya nuestro director artístico no podía darnos todo el tiempo que nos hacía falta.
EL E.T.C. de Leach
Entonces, Ellen Stewart llamó a Wilford Leach, quien formó una compañía a la que le agregó las sigla E.T.C., que no quiere decir, como muchos creen “etcétera”, sino Experimental Theater Club. Porque durante algún tiempo la sala fue un club privado, estrategia urdida sutilmente para eludir a los inspectores municipales y a los terribles sabuesos del fisco que, en los Estados Unidos, son más encarnizados que en cualquier otro país. La cuota social era de diez dólares anuales, pero los socios debían oblar un dólar cada vez que trasponían los límites de la sala. Más tarde, a medida que la situación económica fue haciéndose más dura, que la inflación comenzó a corroer a los Estados Unidos y, en especial a Nueva York, el derecho de admisión subió a tres y cuatro dólares. Los socios también podían llevar invitados, familiares o amigos y hubo que poner un precio especial para estos invitados de los socios.
Después de que La Mama fue reconocida, como fueron reconocidos todos los teatros del off-Broadway, no hubo que pagar más gabelas ni adoptar disfraces. Junto con la desaparición de la semilegalidad, también desapareció la canastita de mimbre en la cual Ellen Stewart recogía todas la noches, antes de comenzar la función, los donativos voluntarios.
―Lo que se recogía en la canastita ─memora Nelly Vivas─ se repartía entre los actores. A mí me tocó vivir la época de la canastita. Y, ¡mis pobres actores!, la noche que recogían dos dólares per capita comían mucho. Todo el dinero se repartía en forma equitativa entre el número de gente que colaboraba en cada obra. Los directores, los dramaturgos, jamás quisimos participar en el producto. Sentíamos que el pago nuestro era el trabajo que toda la gente había puesto al servicio de nuestras obras. Yo, personalmente, jamás recibí un centavo de la canastita. Me parecía que los actores lo necesitaban y lo merecían más que yo.
Sin embargo, quedó la tradición de la campanita, salvo en el caso de que Ellen estuviera de viaje. En un principio, un voluntario la reemplazaba en el ritual.
―A mí no me gustaba sustituirla ─niega enfáticamente Nelly Vivas─, me parecía ser la sombra de Ellen que trataba de apoderarse de algo que le pertenecía en justicia. Entonces, todos convinimos en que la noche que ella no estuviera, la campanita enmudecería.
Wilford Leach formó su compañía sin tener el propósito de continuar por las pautas que había marcado Tom O´Horgan. Leach desarrolló sus propias ideas que, por otra parte, eran muy parecidas a las del director de Hair: funcionalismo dentro del espectáculo de distintos elementos como la música, el cine, la danza, cuya expresión más cabal es CORFAX, pieza de la que se habló al comienzo de esta nota. Quería que la música no fuera meramente incidental sino que mantuviera un mismo nivel de importancia junto al texto, a las proyecciones o a la expresión corporal. El E.T.C. se formó con actores, actrices, músicos, sonidistas y diseñadores que ambulaban por La Mama o con gente que Leach incorporó rápidamente, sobre todo, estudiantes graduados en el Departamento de Drama de la Universidad Sarah Lawrence, cuya dirección ejerce y que está considerado como uno de los mejores institutos universitarios de los Estados Unidos.
En La Mama no hay un elenco estable. Hay varios elencos, varias compañías. La de Leach, llamada La Mama ETC, nada tiene que ver con La Mama Repertory Troup. Cada elenco trabaja dentro de los límites de un estilo propio.
―Lo que une a este conglomerado de familia ─dice Nelly Vivas─ es el calor humano que existe.
La Mama no es, como cree la gente, un teatro y un grupo. Si hay un término que puede definirla es el de “semillero” o “almácigo” teatral. Sin embargo, no hay compartimientos estancos. Y los miembros de un grupo sienten la obligación de ayudar a los que están trabajando.
―Si mañana ─ejemplifica Nelly Vivas─ Wilford Leach va a estrenar una obra y necesita que alguien venga a barrer el escenario y no tiene quién se lo barra, yo vengo y se lo hago. Si necesita una actriz o un actor para trabajar seis semanas en un proyecto, la actriz de otro grupo que esté libre, viene y se ofrece. Lo mismo ocurre si se necesita un músico. Pero eso no quiere decir que un actor o una actriz de la compañía de Leach solamente sepa trabajar dentro del estilo que él impone a su troupe. Nuestras actrices y actores tienen que saber trabajar en todos los estilos de los demás grupos porque si no se quedan sin trabajo. Las distintas compañías no pueden garantizarle a un actor trabajo continuado durante todo el año si no tiene una ductilidad indispensable.
Una compañía monta, como mucho, tres obras por año. Y eso ya es bastante. Por lo general, cada troupe pone en escena un espectáculo por temporada.
La creadora de “La Mama”
Cuando Nelly Vivas está a punto de extenderse en explicaciones acerca de la solidaridad que reina en La Mama, se abre una puerta y penetra como una tromba Ellen Stewart acompañada de Jim Moore, el ministro de finanzas de La Mama ad perpetuam. Revuelo. El periodista cambia de cassette y se apresta a grabar. Piensa extraer a la ya legendaria mujer de teatro algún recuerdo de su infancia en el Deep South. En un francés colorido, que a veces recuerda al créole, se niega rotundamente.
―Mi infancia ha sido igual a la infancia de tantas niñas de color ―dice con un mohín y se ríe con todas sus piezas dentales.
Prefiere hablar del futuro, del teatro. Vestida con una blusa bordada que podría ser desde hindú hasta rumana, calzada con unas ajustadas botas rojas y enfundada en unos jeans, retoma el diálogo donde lo dejó Nelly Vivas. El periodista siente dificultades con su curiosidad: no sabe qué edad tiene la mitológica interlocutora y piensa que los límites pueden estar entre los 35 y los 55 años.
─ ¿En qué estaban? ─pregunta Ellen Stewart.
─ Hablábamos de La Mama Repertory Theater ─le responde Nelly Vivas.
─ Lo dirige Andrei Serban desde sus comienzos ─comienza la Stewart mientras juega con un collar africano ─. Su repertorio es fijo, en general, clásicos. La troupe acaba de regresar de una gira de seis meses por Europa, donde mostraron el resultado de cinco años de trabajo. En ese lapso estuvieron experimentando acerca de la tragedia griega. Han montado tres, que ellos denominan Trilogía, pero en realidad no es una trilogía en el sentido cabal del término, sino en un sentido teatral y por la forma como ellos la desarrollaron.
La “Trilogía” de Serban se compone de Medea (basada en la Medea de Eurípides), Las Troyanas (también de Eurípides) y Electra (basada en elementos de tragedias de Sófocles, Eurípides y Séneca).
─ ¿Qué forma utilizan? ¿Hay un rescate arqueológico?
─ No. No. Es una revisión muy audaz, muy personal. La particularidad consiste en que utilizan un lenguaje inédito, quizás el hallazgo más importante. Precisamente, Serban ha desarrollado un lenguaje basado en el griego, en el latín y en idiomas africanos, como el swahili, además de sonidos onomatopéyicos. La compositora, el autor y una de las actrices fueron invitados a Brasil hace un par de años para experimentar. De allá trajeron una cantidad de sonidos y de músicas que incorporaron al espectáculo, sobre todo a la parte de Las Troyanas. Elizabeth Swados, la compositora, había hecho un trabajo con Peter Brooks en África. Allá recogió canciones de Nigeria, sonidos que extrajo del swahili. Otras ideas fueron tomadas de los gitanos que viven en Camarga, en el sur de Francia. Y otras fueron espigadas del folclore mexicano. Con todo esto, la Swados formó un collage idiomático y musical. Las palabras no quieren decir nada. Pero el texto, con su onomatopeya, es tremendamente expresivo y refuerza el estilo de actuación de los actores.
―Se supone ─agrega Ellen─ que la persona que viene a ver estas tragedias, por lo menos conoce el argumento. En caso de que así no ocurriera, antes de la representación se reparte una pequeña sinopsis, impresa en inglés, si la actuación es en Nueva York, o en el idioma del país que visita la troupe, para que el público pueda seguir el desarrollo de las situaciones. Pero incluso sin eso, digamos que usted llega tarde al teatro, con la función ya empezada. No tiene tiempo de leer la nota del programa. Y sin embargo, es tanta la expresividad que se desprende de la escena que estoy segura de que usted entiende todo.
La Trilogía Griega es una especie de ópera hablada que a su vez incluye canciones. La voz ha sido llevada hasta extremos salvajes y la expresión de los cuerpos juega en armonía con los ritmos vocales y musicales. Tampoco el texto de las canciones nada significa. Son simples sonidos pero las circunstancias en que se encuentran ubicadas hacen que el público entienda lo que se canta.
En Grecia, el grupo de Serban tuvo un éxito delirante. Actuaron en Atenas y en Epidauro, al aire libre. Los actores temían por la reacción del público acostumbrado a sus clásicos, en su idioma. Pasó todo lo contrario. Muchos actores griegos declararon que era la puesta más “clásica” que habían visto.
La Mama Plexus
En la sala superior, con capacidad para 250 espectadores, se encuentra ensayando La Mama Plexus. El grupo comenzó sus labores apoyándose en los ejercicios imaginados por Grotowski y su Teatro Laboratorio. Pero explorando a través de los métodos del polaco, llegaron a encontrar sus propias técnicas. Entre las muchas obras realizadas se encuentra Dance with me (Baila conmigo), escrita por el dramaturgo Greg Antonacci que se estrenó primero en La Mama y luego pasó al New York Shakespeare Festival de Joe Papp. El tema giraba en torno a un chico joven que en la década del 60 está esperando el subterráneo y, mientras espera, por su mente revive el pasado, ve el presente y se imagina el futuro. Hay escenas con su novia, peleas con la madre, el momento en que trata de conseguir la licencia para casarse. Antes de esa obra, el grupo había montado The Last Chance Saloon (El saloon de la última oportunidad) de Andy Robinson, un homenaje muy simpático a las películas y a las obras musicales de vaqueros. Se estrenó en la temporada de 1970 y ahora la están volviendo a montar para reponerla.
―Lo que usted ve que están ensayando ─me dice Ellen Stewart─ se llama The Mith of America Smith (El mito de Norteamérica Smith), también de Greg Antonacci, una especie de sátira acerca de los temas del Oeste con jugadores fulleros, prostitutas de buen corazón, pistoleros valientes, etc. Antonacci la hizo en La Mama hace varios años. Reescrita, ahora incluye un repertorio más variado de bailes y canciones. Luego que la dé en La Mama durante tres o cuatro semanas, pasará a un teatro comercial.
Otro dramaturgo-director muy importante de La Mama es Tom Eyen. Es el autor de La estrella y la monja (que Buenos Aires ve actualmente en el Lasalle, montada por el cubano Manuel Martín). En el original, el título era The White Whore and the Big Player que en español significa La prostituta blanca y su sustituta. La obra fue traducida al castellano y representada por el grupo bilingüe. Pero no hubo quién le clavara el diente a la traducción literal del título y prefirieron un eufemismo más pudoroso.
Tom Eyen comanda un grupo denominado Theater of the Eye (Teatro del ojo), un juego de palabras que aprovecha la oportunidad de aludir al apellido del director que se parece mucho al de “ojo”. El teatro es atrevido, desenfadado, agresivo, pero muy simpático. Primero se denominó Eyes on the New York (Ojos sobre Nueva York) porque precisamente sus componentes tienen el ojo puesto sobre todo lo que está pasando en esta ciudad. A sus autores les gusta hacer parodias de películas, o imitar a las grandes estrellas y divas del cine. Su obra más famosa fue The dirty show in town (El espectáculo más sucio del pueblo).La gente creyó que se iba a encontrar con obscenidades. Nada de eso: la pieza era una feroz dentellada a la suciedad de Nueva York, a su suciedad física que a veces llega a límites espantables, pero también a la suciedad espiritual y moral. Ahora está en camino de ser repuesta.
Un elenco negro
Otra de las compañías de La Mama es The Jarboro Players, un elenco negro que tomó como nombre el apellido de una gran cantante de ópera negra, Kathrina Jarboro. El grupo es un grupo integrado, es decir, compuesto por blancos y afros, pero la gente de color es mayoría y solo representan piezas de autores afrodescendientes. Tratan siempre de conseguir que el director sea un hombre de color, a menos que el director blanco que tengan a mano sea dueño de una gran idea con la cual blancos y negros estén de acuerdo. Entonces se reúnen, exponen el proyecto y trabajan en la obra. Una de esas piezas Pensamiento, del dramaturgo, compositor, cantante y actor, Lamar Alford fue llevada al Festival Internacional de Venezuela de 1974.
―Yo quise que fuera un grupo étnico ─dice Ellen Stewart ─ y escogí esa obra porque era negra y en esos momentos era muy importante que en Venezuela se dieran cuenta de que el teatro negro en los Estados Unidos está marchando tan bien como el teatro blanco y si se quiere, mejor. Además, porque era una obra musical con mucho canto y baile, algo que siempre supera la barrera del idioma. Lamar, su autor, también es autor de la música.
The Jarboro Players realizó hace algunas temporadas una de las obras más bellas que se montaron en La Mama, Street Sound (Sonidos callejeros) del dramaturgo Ed Bullins, un negro militante y para Nelly Vivas “uno de los mejores seres humanos que ha dado este país”.
El título de la obra ya expresa su contenido: escenas, pequeñas escenas de las calles de Harlem que muestran todos los problemas, todos los tipos humanos del barrio, el color, la tristeza, la amargura, la injusticia del ghetto.
Otro de los grupos más originales de La Mama es sin duda The Playhouse of the Ridiculous (El teatro del ridículo). En realidad hay dos teatros que practican este género: The Theater of the Ridiculous y The Playhouse of the Ridiculous. Antes, cuando sus fundadores estaban en La Mama, era uno solo. Creado por Charles Ludman y Johnny Vaccaro, ambos realizadores se disgustaron por diferencias estéticas y se separaron. Los que quedaron con Ludman pasaron a llamarse The Ridiculous Theatrical Company (Compañía Teatral del Ridículo). Vaccaro se quedó en La Mama con el nombre de Playhouse. La estética, tanto de Vaccaro como de Ludman consiste en llevar el ridículo hasta el terreno de la crueldad, un mecanismo muy parecido al “esperpento” español y al “grotesco” argentino.
―Una vez ─cuenta Nelly Vivas─ vino aquí un escritor español y al ver una pieza de Vaccaro, exclamó: “¡Pero esto es Valle Inclán”. Y Vaccaro ni siquiera sabía quién era Valle Inclán. Yo se lo conté más tarde.
El grupo ha ridiculizado las cosas más increíbles y las más intocables del establishment estadounidense. Sobre el asesinato de Kennedy tejieron una pesadilla donde las carcajadas se transformaban en lágrimas. En La Mama se presentan un promedio de dos piezas por año.
América Latina en “La Mama”
―Cuando llegué a La Mama ─explica Nelly Vivas─ formé mi grupo, el primer grupo de lengua española que tenía La Mama. Yo vine a Nueva York con la ambición de ser dramaturga y directora. Esporádicamente, mi grupo duró desde 1966 a 1970. Representamos dos obras. De las dos únicas que quiero acordarme son dos homenajes a Federico García Lorca. Sobre todo uno de ellos, Isla en el infinito. Fue mi debut y la primera cosa teatral que hice en Nueva York. Era una obra en tres actos y trataba de la vida de Federico desde su nacimiento hasta su muerte, basada exclusivamente en su poesía. La experiencia fue gratificante. Me sentí muy bien y tengo el honor de decir que fui quien introdujo a García Lorca en La Mama. Después hice otros experimentos que no vale recordar.
El grupo de Nelly Vivas se llamaba El cóndor, pero tuvo un vuelo corto. De pronto, la inquieta colombiana se dio cuenta de que no podía pertenecer a un solo grupo de La Mama y se encontró ayudando a Ellen en todo.
―No sé si por mi condición de extranjera o por mi naturaleza ─dice─ pero siempre estoy ligada con todo el mundo.
Siempre hay alguien que le pide un músico, o una sala donde ensayar, o un actor. Poco a poco descubrió que más que autora o directora, era una excelente productora ejecutiva. El camino de Damasco lo encontró leyendo el Galileo Galilei de Brecht, primero, y luego gracias a una frase de un prócer latinoamericano: “Para que la Revolución tenga éxito, el verdadero revolucionario no debe estar donde quiere sino donde más se lo necesite y más útil pueda ser”. Y lo aplicó en la vida práctica.
―La Mama está llena de dramaturgos, de directores, de actores, de bailarines, de escenógrafos. Los elementos creativos sobran. Lo que estaba faltando ─comenta con un dejo de tristeza─ era un elemento de coordinación, alguien que diera una mano mientras Ellen estaba en Europa, alguien que impidiera que los artistas se fueran a las manos, alguien que dijera: “Usted ensaya aquí y usted allá” o “Esa actriz no sirve”. Hace unos tres años tomé esa decisión. Hablo inglés, francés y español. Me comunico con la gente fluidamente, así que ¡adiós dramaturgia, adiós dirección! Y a trabajar.
Además, el teatro que intentó formar Nelly Vivas, otro grupo, integrado por cubanos, portorriqueños y ciudadanos de otros países de América Latina organizaron La Mama en español. Durante seis semanas, con la participación de Once al Sur, un grupo de argentinos que recalaron en el hogar de Ellen Stewart, organizaron un ciclo en castellano, al cual se sumaron los folcloristas mendocinos Luis Leal y su mujer Alejandra Ondine. Luego del ciclo, estos últimos fueron comisionados por la Stewart para manejar un taller de teatro para niños, que comenzó a funcionar en la 3th Street y la C Avenue. El taller se vio invadido por todos los pibes del barrio, en su mayoría negros y portorriqueños, quienes se solazaban con los viejos títeres de guante y aprendían a cantar viejas coplas de América del Sur.
―Cuando Once al Sur terminó su ciclo en La Mama ─dice Ellen Stewart─, comisioné a Rubens Correa, Lucrecia Capello y sus amigos para que abrieran en Buenos Aires una sucursal de La Mama. La Mama Argentina, si es que nace, se habrá originado como sus similares de París, Londres, Australia, Argelia, Venezuela e Italia.
Si se le pregunta a Ellen por la existencia de un plan orgánico de expansión, sonríe y hace un mohín:
―No. Fueron surgiendo al azar. De pronto alguien viene y me pide permiso para abrir un teatrito con el nombre de La Mama y si me gusta la persona y veo que tiene posibilidades de llevar adelante la empresa, le concedo el derecho a usar el nombre. A veces les doy un poco de dinero para que comiencen, asisto a la inauguración, y de tanto en tanto me doy una vuelta para ver cómo marchan las cosas.
El TWIT, es decir las siglas de Third World Institut of Theater, es otro de los núcleos de La Mama. Dirigido por dos damas filipinas, su mayor éxito ha sido la pieza The night before thinking (La noche antes de pensar) del pintor marroquí Ajmed Yacoubi, un gran amigo de Ellen. En realidad, Yacoubi no escribió una pieza de teatro: contó un cuento a la manera oriental y alguien se lo grabó. Luego, la grabación se tradujo al inglés y la publicaron. Ellen vio sus posibilidades teatrales y llamó a uno de los directores jóvenes de La Mama, Osvaldo Rodríguez, nacido en Nueva York pero de origen portorriqueño, quien adaptó el cuento al lenguaje teatral. Luego de su estreno, la llevaron a Connecticut, al Festival de Teatro del Tercer Mundo y en la actualidad está en el repertorio de reposiciones.
―La pieza ─dice Ellen Stewart y se entusiasma─ fue un experimento muy hermoso. Sobre todo porque reunió a una cantidad de etnias: había intérpretes marroquíes, israelíes, hispanos, negros, blancos, una filipina e indios.
Una síntesis del credo de la animadora de La Mama, quien no cree en fronteras, ni en credos, ni en razas. ―Para mí ─dice─, debe haber un solo idioma. Pero como ello es imposible, el gran idioma universal es el teatro.
El Grupo Asiático de La Mama trabaja en chino mandarín y en inglés. Y el grupo de pueblos originarios de América, en inglés pues cuando tienen que elegir alguno de los idiomas precolombinos, siempre hay conflictos: cada nación cree que su lengua es la más representativa.
El nuevo Cotton Club
Ellen Stewart se despide. Debe concurrir con urgencia al Anexo, donde ensaya a todo vapor el Cotton Club.
―¿Tiene algo que ver con el viejo Cotton Club de los años 20? ─le pregunto a Nelly Vivas.
─Efectivamente ─me dice─ acaba de renacer de sus cenizas por obra y gracia de la tenacidad de Ellen.
El viejo Cotton Club era un cabaret de la época de la prohibición, instalado en Harlem cuando el jazz comenzaba a ser furor entre los blancos; cuando los instrumentistas afrodescendientes comenzaron a abandonar New Orleans para emigrar a Nueva York. Allí se hicieron famosos algunos compositores como Scott Joplins; instrumentistas como Duke Ellington, Louis Armstrong. Era la época del ragtime. A Harlem iba la gente blanca, los millonarios, en busca de extrañas sensaciones y también, de amantes negras, que en esos años era de buen tono tener una. Como estaba prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, los habitués llevaban sus tragos escondidos en sofisticadas whisqueras.
Esa moda pasó. La prohibición se abolió. Vinieron otros tiempos, otras voces y otros ámbitos. Luego, la nostalgia sacudió no solo a los Estados Unidos sino al mundo entero. El año pasado, a Ellen Stewart se le ocurrió de pronto: “¿Y por qué no revivir el Cotton Club?”.
Para ello, transformó el Anexo en un gemelo del viejo cabaret de Harlem, con mesitas y un proscenio a la antigua. Buscó a los sobrevivientes: quedaban muy pocos; un bailarín de 70 años y uno que otro músico. Eran verdaderas reliquias. Y siguiendo la tradición de la era de la “prohibición”, el alcohol quedó vedado a los contertulios. Pero se permitió que las botellas entraran de contrabando, envueltas en los tapados de las damas o en sospechosos portafolios.
El proyecto de Ellen era probar unas semanas. El éxito la obligó a continuar. Ahora el Cotton Club ha iniciado una gira por Europa, cuya primera etapa es Holanda: uno de los países donde se venera el jazz tradicional, aunque parezca raro.
El tiempo de la entrevista termina bajo las escaleras del Anexo. Me llevo en los oídos el sonido gangoso de una trompeta con sordina y también la melodía de una vieja canción de Ellington: “Chloé” que, cuando tenía 6 años, solía surgir de la victrola de mi casa provinciana. Como si el tiempo y el espacio no existieran. Como si Nueva York hubiera estado a la vuelta de una antigua ciudad del Norte argentino.
